|
|
|
Método segundoEn esta segunda aportación al análisis de la obra en que Unamuno puso toda su alma –según confesión propia–, analizamos la idea de la fe que se alumbró en su mente durante el año 1897. Tener fe cristiana no implica sólo un asentimiento intelectual; consiste en una adhesión total de la persona a la persona de Cristo, el Señor y Maestro.
San Manuel Bueno, mártir,
Miguel de Unamuno II I. La fe y las formas superiores de unidad Para tener fe hay que adherirse a una comunidad de fe, vista como campo de juego y campo de iluminación. Esta inmersión humilla la pretensión racionalista de que el hombre es autosuficiente, por cuanto la fuerza de la razón le permite someterlo todo a control mediante el análisis. Cuando el hombre se percata de que en sí mismo no puede apoyarse, que la reclusión en su ser abre, en su realidad, un vacío abismal que produce vértigo y desesperación, puede adoptar dos actitudes; 1ª) entregarse obstinadamente a este proceso angustioso de autoaniquilación y sinsentido, 2) renunciar a la autosuficiencia individualista y reconocer que la vida humana florece en los acontecimientos relacionales. Unamuno se decía a sí mismo insistentemente, en sus apuntes del Diario íntimo, que debía operar un giro radical en su actitud ante la existencia y vencer su tendencia a diferir la decisión definitiva. «En mí mismo no puedo apoyarme; es inútil que intente engañarme y que me obstine en vivir en ilusiones y alimentarme de ellas. Necesito realidades» (1). La realidad auténtica viene dada por las formas de unidad que surgen en los acontecimientos de encuentro. La realidad espiritual a la que el hombre se une por la fe es descubierta al encontrarse rigurosamente con Dios. Pero este encuentro plantea diversas exigencias ineludibles que el hombre sólo puede cumplir si adopta una actitud radical de generosidad, humildad y sencillez (2). La adopción de tal actitud implica la muerte del egoísmo autárquico, en cuyas redes confiesa Unamuno reiteradas veces haber caído. A esta luz cobra un sentido muy hondo la siguiente manifestación de don Manuel: «Debo vivir para mi pueblo, morir para mi pueblo. ¿Cómo voy a salvar mi alma si no salvo la de mi pueblo (3). En las meditaciones que lleva a cabo Unamuno al hilo del Diario íntimo cobra un significado muy denso la idea de «salvar el alma» frente a la vanidosa obsesión de «dejar un nombre» (4), lo cual es tan vano como escribir sobre la arena. Lo real es no caer en el vacío de la nada. Para salvarse de la nada, se requiere fe. A la fe se llega únicamente, subraya Unamuno, mediante la entrega a la caridad. Unamuno intuye que, mediante los recursos de un estilo de pensar modelado conforme a las exigencias de los meros objetos, es imposible conciliar las antinomias que plantean las grandes cuestiones de la existencia: llegar a plenitud personal a través de la entrega, ser autónomo al ser heterónomo, lograr la eternidad a través de la muerte... Al mismo tiempo, se hace cargo de que la vida humana es una fuente de luz para conciliar estos aspectos paradójicos cuando es una fuente de unidad. A través de la creatividad, muchos pseudodilemas se muestran como contrastes. Los términos dilemáticos se oponen. Los términos contrastados se tensionan y complementan (5). Es ésta una luminosa clave hermenéutica que, en parte, fue ya adivinada por la filosofía de la acción de Maurice Blondel, la metodología de Wilhelm Dilthey, el pensamiento existencial desde Sören Kierkegaard a Martin Heidegger, Karl Jaspers y Gabriel Marcel. Cuando se desarrolla esta intuición y se la articula debidamente conforme a la teoría de la creatividad, se advierte que el conocimiento logrado a través de la acción creadora de formas superiores de unidad no es algo irracional; presenta una racionalidad peculiar. Pero Unamuno carecía de recursos metodológicos para clarificar los diversos modos de racionalidad y conciliar el conocimiento por fe y el conocimiento por vía intelectual. Se limita a subrayar la vinculación de la caridad y la fe, la bondad y el conocimiento espiritual. «Dedicaos a una vida virtuosa; a hacer obras de verdadera caridad; a ser buenos, realmente buenos; a ser buenos y no meramente a hacer el bien; dedicaos a acallar vuestras pasiones (...); dedicaos a la virtud o pensad que habéis de dedicaros, y decidme con la mano puesta sobre el corazón, ¿no creéis que acabaríais creyendo? Si os entregaseis al ideal de perfección cristiana, ¿no terminaríais por confesar la fe cristiana?, ¿no brotaría de la caridad la fe?» (6). La bondad es criterio de verdad porque es fundadora de campos de juego y de iluminación. En la línea de san Agustín y Pascal, Unamuno afirma: «Condúcete como si creyeras y acabarás creyendo» (7). Unamuno siente la incitación a pensar que toda adhesión personal arranca de la fuerza interior del espíritu humano, pero en el Diario íntimo confiesa reiteradamente su convicción de que la adhesión en fe sólo es posible merced a la energía que produce el encuentro del hombre con el Dios que lo apela. Esta apelación es un don, una gracia. Al sentirse apelado, el hombre adquiere fuerza para responder creadoramente y fundar, en vinculación al que lo llama, un campo de juego, un encuentro personal. Salir al encuentro al que llama es querer creer, hallarse en camino hacia la luz de la fe. «Es ya gracia el deseo de creer, que nos hace merecer la gracia de orar, y con la oración logramos la gracia de creer» (8). Muy bellamente piensa Unamuno que a veces el alma ‒entendida aquí como la vertiente racionalmente lúcida del ser humano‒ duerme a veces, y es despertada por el corazón, visto como la capacidad creadora de ámbitos de convivencia y entrega (9). Confiesa que el bien que ha hecho le ha concedido la gracia de despertar a una vida distinta, pero debe deponer el orgullo de creerse autosuficiente y abrirse al encuentro religioso y conferir, así, pleno sentido a «las obras buenas realizadas cuando sólo actuaba en un plano moral» (10). Desde una perspectiva infralúdica, objetivista, a Don Manuel su vida extravertida se le aparecía como una forma de vértigo que embriaga y hace olvidar. «Yo mismo, con esta mi loca actividad, me estoy administrando opio» (11). En cambio, una vida de amor oblativo le lleva al Origen de toda bondad: «La existencia del amor es lo que prueba la exitencia del Dios padre. ¡El amor!, no un lazo interesado ni fundado en provecho, sino el amor, el puro deleite de sentirse juntos, de sentirnos hermanos, de sentirnos unos a otros” (12). Esta experiencia de amor y unidad, que es fundadora de ámbitos de encuentro ‒en los que brota la luz y el sentido‒ es la que posibilita la "nueva mirada" de Ángela, su poder de superar ciertas interpretaciones parciales y esclerosadas de la fe. La fe y la meditación Desde la perspectiva lúdica en que se mueve de ordinario Ángela ‒la mensajera de la buena nueva‒, la actividad de don Manuel es fundadora de ámbitos, y se orienta, más bien, hacia el éxtasis de la unidad de integración que ilumina que hacia el vértigo de la unidad fusional que enceguece. Esta «doctrina amorosa del conocimiento» fue durante años frenada ‒en Unamuno‒ por la tendencia a considerarlo todo como mero «espectáculo», simple pasto para construir pensamientos y elaborar obras literarias (13). Esta falta de compromiso existencial no permite crear campos de juego y sume al hombre en tinieblas. Unamuno reconoce haber sido víctima de la actitud intelectualista que piensa con frenética intensidad, pero sólo para producir pensamientos, adquirir dominio sobre la realidad y gloria en el mundo de la cultura, entendida como «mero soñar con el espíritu», en frase de Ferdinand Ebner (14). Unamuno tendía a considerarlo todo -hasta su misma conversión- como tema de análisis y materia de expresión literaria. La idea homérica de que «los dioses traman y cumplen la destrucción de los hombres para que los venideros tengan algo que contar» conduce al «literatismo» y al «esteticismo» de los escritores que -al modo de O. Wilde y G. D'Annunzio- toman el mundo como mero «espectáculo» (15). En esta línea esteticista -que significa la muerte espiritual- Unamuno consagró sus mejores energías a pensar -a «establecer relaciones entre ideas diversas»-, pero no a meditar (16). «Meditar es considerar con amor fija y recogidamente un misterio, un mismo misterio, procurando llegar a su esencia amorosa, a su centro vivífico» (17). Meditar es crear un campo de juego, entreverar dos ámbitos o campos de posibilidades de juego. «Se medita rezando, se piensa leyendo» (18). Rezar significa invocar, dirigirse a una persona con toda la energía del propio ser, en forma comprometida y total. Leer se reduce, en muchos casos, a tomar nota de unos determinados contenidos en orden a incrementar los propios conocimientos y el poder consiguiente sobre lo real. Orar -en sentido amplio- implica entrar en relación receptivo-activa con las realidades misteriosas que «envuelven» a quien se inmerge en ellas y le ofrecen campos de posibilidades de juego creador. El que lee y no medita tiende a tomar todo objeto de conocimiento como un «problema», no como un «misterio» (G. Marcel). El problema es algo que el sujeto cognoscente sitúa en frente, como algo ob-jetivo, proyectable a distancia de modo incomprometido. Con realidades que están a distancia-de-indiferencia no puede el hombre hacer juego. Al no hacer juego, no se alumbra luz. Esto nos permite comprender en forma rigurosa la confesión siguiente de Unamuno: «Perdí mi fe pensando en los dogmas, en los misterios en cuanto dogmas; la recobro meditando en los misterios, en los dogmas en cuanto misterios» (19). Tal forma de pensar era puramente analítica, objetivista, es decir, no comprometida personalmente, no lúdica, según confesión explícita de Unamuno: «Perdí la fe pensando mucho en el credo y tratando de racionalizar los misterios, de entenderlos de modo racional y más sutil. Por eso he escrito muchas veces que la teología mata al dogma. Y hoy, a medida que más pienso, más claros se me aparecen los dogmas y su armonía y su hondo sentido» (20). Este segundo modo de pensar los dogmas es comprometido, orante, contemplativo. Donde hay que pensar y vivir el misterio, anota Unamuno, es en la oración (21). Esta inflexión del pensamiento de Unamuno, que va de la obsesión egoísta de controlarlo todo por vía de conocimiento libresco a la voluntad de dejarse guiar en la calma del diálogo contemplativo, queda reflejada en el consejo que da don Manuel a Ángela cuando ésta le confiesa sus inquietudes, dudas y tristezas. «¿Dónde has leído eso, marisabidilla? Todo eso es literatura. No te des demasiado a ella; ni siquiera a Santa Teresa» (p. 29). Unamuno, decididamente, no quiere soñar la vida del espíritu, desea vivir plenamente una vida en el espíritu, una vida creadora de ámbitos de convivencia. La necesidad de vivir comprometidamente la vida espiritual fue destacada en la década de los años 20 por los pensadores dialógicos (F. Ebner, M. Buber, Fr. Rosenzweig...) y los existenciales (Heidegger, Jaspers, Marcel). Mucho antes que estos pensadores, e inspirado por las mismas fuentes -el Evangelio de San Juan, el pensamiento "existencial" de Sören Kierkegaard...-, Unamuno entrevió que la realidad presenta diversos planos y cada uno exige -según su rango- un modo específico de acceso. Estas formas de acceso plantean exigencias determinadas. Para conocer una cosa -una realidad medible, asible, sometible a cálculo matemático- no hace falta sino dominar la técnica adecuada para ello. En cambio, el conocimiento de una realidad que sólo se nos revela al encontrarnos con ella -una obra de arte, una persona, una institución...- exige que le salgamos al encuentro, lo cual implica ser responsables, capaces de responder a la apelación de un valor. Tal forma de respuesta entraña la voluntad de dejarse enriquecer, lo que requiere humildad. "Hay que buscar la verdad y no la razón de las cosas, y la verdad se busca con la humildad" (22). El hombre se siente menesteroso por cuanto se sabe finito. Esta conciencia de caducidad choca penosamente con su afán radical de perduración. Si es humilde, y acepta su forma de ser con cuanto implica, reconocerá que en ella se revela indirectamente la existencia del ser que puede saciar ese anhelo profundo, esencial. El "hambre de Dios" suscita la "voluntad de que Dios exista", y este querer básico alumbra en nosotros la convicción de que Dios existe. Tal convicción presenta un modo peculiar de racionalidad, que no significa dominio intelectual, sino coherencia, amparo, plenitud de sentido. "Verdad es el asiento y la paz" (23). "... Al ir hundiéndome en el escepticismo racional, de una parte, y en la desesperación sentimental, de otra, se me encendió el hambre de Dios, y el ahogo de espíritu me hizo sentir, con su falta, su realidad" (24). La asfixia espiritual se calma en el encuentro, que no inspira la certeza que sigue a una demostración pero sí un sentimiento profundo de confianza. Al realizar la experiencia reversible del encuentro, el hombre se ve confiadamente acogido y perfeccionado. Este enriquecimiento acompaña siempre a la "verdad existencial". El hombre se siente verdadero hombre cuando se encuentra con todo aquello que necesita para desarrollarse plenamente. Este tipo de verdad no la crea el hombre, ni la descubre como algo distinto de él y distante; colabora a alumbrarla y se siente nutrido espiritualmente por ella. Estamos ante el concepto existencial de verdad, que se da de modo eminente en la vida religiosa. Fatigado de tanto buscar en vano la fe a través del entendimiento analítico, Unamuno comprende que la vía regia para encontrarla es la inserción activa en el ámbito de la Iglesia, en la comunicación de los fieles, vivos y muertos, que están enraizados en Cristo (25). Don Manuel, el párroco, se sumerge en el ámbito de fe del pueblo creyente, y, aunque cree no creer debido, sin duda, a que sigue manteniendo una idea de la fe demasiado intelectualista , se halla de hecho en el campo de luz que supone el encuentro entre los hombres y Dios. Este amplio comentario a la actitud de Unamuno respecto a la relación entre la fe y la caridad era necesario para hallar la clave hermenéutica de la obra San Manuel Bueno, mártir, clave contenida en las frases enigmáticas con que Ángela da fin a su relato: «Y ahora, al escribir esta memoria, esta confesión íntima de mi experiencia de la santidad ajena, creo que don Manuel Bueno, que mi San Manuel y que mi hermano Lázaro se murieron creyendo no creer lo que más nos interesa, pero, sin creer creerlo, creyéndolo en una desolación activa y resignada» (p. 76). II. Interpretación de la obra a la luz de sus experiencias nucleares Una vez rehecha la experiencia básica de la relación entre fe y caridad, fracaso de la razón analítica y primacía de la actividad creadora de ámbitos, se abre un horizonte de comprensión en el que hallan su pleno sentido todos los pormenores de la obra. El clima evangélico Tanto el paisaje en el que se mueven los personajes como los ámbitos que éstos van creando entre sí recuerdan de modo expreso el mundo del Evangelio. Todos los acontecimientos narrados se desarrollan entre un lago y una montaña. En la memoria se aviva el lago de Genesaret, el monte de los Olivos, el monte Tabor, el sermón de la montaña, el monte Calvario... Lázaro y Ángela, su hermana, son amigos de don Manuel y le ayudan en su labor apostólica, como sucedió en su día con Lázaro de Betania y sus hermanas Marta y María, respecto a Jesús. Lázaro descubre abiertamente esta analogía cuando exclama, refiriéndose a don Manuel: «Él me hizo un hombre nuevo, un verdadero Lázaro, un resucitado. El me dio fe» (p. 76). Don Manuel viene a ser un trasunto de la figura de Jesús. Manuel –“Emmanuel- significa «Dios con nosotros». Don Manuel es el representante de Dios ante el pueblo, su ministro, el promotor de su vida espiritual. Se pasa la vida haciendo el bien -como dice de Jesús la Sagrada Escritura-, llevando el consuelo a todos y convirtiéndose a sí mismo en un lugar de refugio, un lago o «piscina probática» donde realizaba curaciones sorprendentes (p. 14). Su voz sugestiva -«qué milagro de voz»- trasmitía en todo momento palabras de vida eterna: «No juzguéis y no seréis juzgados» (p. 17). «Dé usted, señor juez, al César lo que es del César, que yo daré a Dios lo que es de Dios» (p. 17). «Nuestro reino, Lázaro, no es de este mundo» (p. 57). «En tus manos encomien¬do mi espíritu» (p. 40). «Mi alma está triste hasta la muerte» (p. 59). La figura de don Manuel se identifica de modo singular con la figura de Jesús abandonado en la cruz. «Cuando en el sermón de Viernes Santo clamaba aquello de ´Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?´, pasaba por el pueblo todo un temblor hondo como por sobre las aguas del lago en días de cierzo de hostigo. Y era como si oyesen a nuestro Señor Jesucristo mismo...» (p.16). En el momento en que Ángela se hace cargo claramente del drama interno de don Manuel, Blasillo el Bobo pasa clamando su «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado», y «Lázaro -comenta Ángela- se estremeció creyendo oír la voz de don Manuel, acaso la de nuestro Señor Jesucristo» (p. 45). Hasta tal punto quiere extremar Unamuno la semejanza del tormento de don Manuel con la situación de abandono que debió de vivir Jesús que llega a poner en boca del párroco estas palabras que Ángela no pudo oír sin estremecimiento: «Reza, hija mía, reza por nosotros (...), y reza también por nuestro Señor Jesucristo» (p. 61). Ángela reza el «Hágase tu voluntad...» del Padrenuestro "pensando en el grito de abandono de nuestros dos Cristos, el de esta Tierra y el de esta aldea» (p. 61). Tales analogías y otras de carácter estilístico o anecdótico -«Dejadle que se me acerque» (p. 67), «Y entonces, pues era de madrugada, cantó un gallo» (p. 44)- quieren poner de manifiesto ante el lector que esta obra se mueve en un nivel de hondura creadora, de máximo compromiso existencial, pues está en juego la salvación definitiva de un hombre y un pueblo. Todo acontece en el plano «intrahistórico» de la fundación de ámbitos, de la creación de interrelaciones que deciden el sentido cabal de la existencia del hombre, la salvación o la anulación de la personalidad de cada una de las personas. «Lo intrahistórico es lo supratemporal y, por eso, lo eternamente humano», explica Unamuno en su libro En torno al casticismo. Si Unamuno -en contra de su costumbre- introduce en San Manuel Bueno, mártir elementos paisajísticos, no es con intención decorativa, sino para mostrar la profunda unidad de integración que don Manuel intentaba fundar entre él y todas las realidades del entorno, las personales e incluso las infrapersonales. Ángela, como portavoz de la actitud espiritual de don Manuel, deja entrever el sentido profundo, radicalmente franciscano, de este nexo amoroso entre las distintas realidades cuando exclama: «Habré de rezar también por el lago y la montaña» (p. 61). La fundación de modos eminentes de unidad es el camino para la salvación de la personalidad humana, para elevarse a una vida nueva y redimirse de la caída en la nada. Un lago y una montaña estrechan entre sí a un pequeño pueblo, que se apiña en torno a su párroco, un hombre bueno que cree no creer y pone su vida a la sola carta de la creación de unidad con el pueblo, sobre todo con dos hermanos: un hijo pródigo que vuelva a la casa paterna y una mujer sencilla que vibra con todas las causas nobles. Cuaderno de Bitácora
El largo aliento de un poema
“Caminante, son tus huellas el camino, y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, Y, al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar”. (Antonio Machado: Proverbios y Cantares) El poema de Machado comienza negando que haya camino. En principio, pensamos en los caminos físicos, los que seguimos a diario. Como damos por hecho que existen, nos choca esta afirmación tajante del autor, que en su obra Juan de Mairena nos da pruebas sobradas de sensatez y penetración filosófica. Pronto nos tranquiliza al indicarnos que el verdadero camino lo hacemos nosotros al andar. Es una ruta trazada para realizar nuestros proyectos de vida. Para dejar claro que no alude a los caminos ya hechos ‒que pertenecen al nivel 1‒, sino a los que trazamos con nuestra mente y nuestra voluntad ‒nivel 2‒ y que, no bien diseñados y recorridos, se esfuman, nos dice que nuestro camino se reduce a nuestras huellas. Sabemos que las huellas desaparecen rápidamente cuando se forman sobre la arena o sobre el barro. Pero, en este contexto, lo importante para el poeta es que reflejan nuestro trajín diario en pos de nuestra realización personal. A veces estas huellas, unidas a las de otros, forman caminos en lugares cubiertos de hierba o maleza. Entonces nos sirven de camino físico para movernos por el campo. Cuando la mayoría de la gente toma a diario una ruta determinada para realizar sus proyectos, la sociedad acude en su apoyo dándole un adecuado soporte físico que facilite la circulación. Así convierte una ruta en carretera, calle, sendero del bosque…. Al decir el poeta que no hay camino, quiere indicar que no existirían los caminos físicos (nivel 1) si la gente no viviera trazando rutas (nivel 2) en virtud de los valores que desea promover en su vida (nivel 3). O sea, que el andar humano ‒inspirado en proyectos de vida‒ es el origen de los caminos físicos. Por tanto, puede indicarse que “al andar se hace camino”, pero el andar depende del proyectar, que se da obviamente en el nivel 2, con el apoyo y la inspiración que procede del nivel 3. De ahí que el término camino del segundo verso haya de entenderse en el nivel 2, como ruta que uno se traza en la vida. En cambio, el mismo término en el verso tercero se refiere a los caminos físicos (nivel 1), para volver a adquirir, en el verso cuarto, el sentido de ruta proyectada por nosotros en el nivel 2, el propio de la creatividad. Este camino de nuestra vida que trazamos una vez y otra y que delatan las huellas que dejamos no lo volvemos a pisar, ya que cada ruta responde a un proyecto siempre renovado. Puede seguir la misma orientación, pero cada día responde a un afán reiniciado, con sus matices peculiares. Al final considera el autor estas rutas trazadas por cada uno conforme a sus proyectos como “estelas en la mar”, para indicar que tales caminos no están fijados en el suelo, de forma inmutable y perenne. Se asemejan a los caminos del aire, que están proyectados en los mapas de los pilotos, y regulan la circulación aérea. Los caminos que sigo cada día para realizar mis planes desaparecen en cuanto los voy recorriendo, como sucede con las estelas en la mar, pero, vistos con una mirada profunda, no son fugaces y efímeros. Lo son en el sentido de que tal vez ese camino no lo recorra de nuevo, por no entrar en mis proyectos de vida, pero esas rutas ya seguidas seguirán siendo muy reales, en cuanto han ido tejiendo la trama de mis ámbitos de vida. La palabra estelas hay que entenderla en el nivel 2, no en plan físico huidizo sino en plan ambital, creativo, propio del nivel 2. Los proyectos que uno se esfuerza en realizar a través de muchos y diversos recorridos no desaparecen del todo; van tejiendo la trama de nuestras vidas, que perdura de formas diversas. En este breve poema, Machado parece dejarnos en el aire, flotando en un nivel de la realidad inconsistente y efímero. Es la misma sensación que tuvieron, en principio, tantas personas que, en el primer cuarto del siglo pasado, oían a los pensadores existenciales proclamar la insuficiencia de las realidades “objetivas” –delimitables, asibles, pesables, manejables, analizables con métodos científicos…–, y ponderar la importancia y el rango de las realidades “inobjetivas”, no manejables, no sometibles a control, no manejables arbitrariamente. Al conocer debidamente este movimiento intelectual (representado sobre todo por M. Heidegger, K. Jaspers, G. Marcel), hoy respiramos hondo al constatar que su propósito era eminentemente positivo, a saber: revelarnos la importancia decisiva de las realidades que hacen posible una vida creativa, abierta a los más altos valores. De modo semejante, Antonio Machado parece negar valor a las realidades del nivel 1; en este caso, el camino construido por la sociedad para facilitar la circulación. Al afirmar que no hay camino, sino sólo nuestras huellas, nos sorprende, para lanzar nuestra atención hacia el verso siguiente, donde nos advierte que se hace camino al andar. Nos insta, así, a subir al nivel 2, en el cual lo importante no son los caminos físicos sino el trazar rutas y seguirlas en la vida, sea que coincidan con los caminos físicos ya trazados y configurados, sea por una playa o campo a través. De esta bella forma, canta Machado un himno a nuestro poder creativo y despierta nuestra conciencia de que la vida la hacemos cada día de nuevo, bajo la inspiración de proyectos vitales nuestros, que la sociedad debe apoyar a cada instante, pero nunca agostar. Cuaderno de Bitácora
El conocimiento, aunque sólo sea mediano, del griego y el latín nos abre innumerables puertas en la vida cultural. A San Agustín se atribuye, profusamente, la frase “Ama y haz lo que quieras”, y se da por hecho que la versión original es “ama et quod vis fac”. Esta formulación ha desquiciado la idea original y causado no leves malentendidos. El genio del obispo de Hipona les salió al paso escribiendo: «Dilige et quod vis fac», ama con el amor expresado por el término “dilectio” ‒amor oblativo, generoso‒, y lo que quieras hazlo tranquilo, pues amando de este modo no puedes sino hacer el bien. («Dilige, et non potes nisi bene facere»). Esta matización es ineludible, y se puede hacer con un conocimiento somero del latín.
Te maravillan las armonías de la polifonía romana, con el genial italiano Pierluigi da Palestrina y el insigne español Tomás Luis de Victoria. Pero, si no captas el texto latino, con su peculiar expresividad, no entras en el reino de lo sublime en que ellos se movían. Algo semejante, pero todavía más relevante si cabe, podemos decir de las cantatas barrocas de Schütz y Bustehude, y las grandes misas de Bach, Mozart y Beethoven. No es suficiente leer una traducción del texto, pues las traducciones no suelen reflejar la musicalidad del original. Hay que percibir el sorprendente valor expresivo del conjunto de música y texto. Oye atentamente el "Agnus dei" de la Missa solemnis de Beethoven y verás la vibración que adquieren los distintos vocablos del texto: agnus, tollis, miserere… No puedes figurarte en qué medida crecería tu gozo si pudieras advertir cómo se complementan el texto y la melodía en todo tipo de música desbordante de sentido. Te gusta viajar y conocer ciudades y monumentos. Pero, de pronto, te encuentras con una lápida a la entrada de un edificio notable, y en ella figuran estas dos palabras con caracteres destacados: Siste viator (párate, caminante). Si no sabes latín, prosigues la marcha. Pero justamente lo que se te pedía era que te parases, para comunicarte un mensaje muy significativo. Entras en Madrid por la famosa Puerta de Hierro, y al llegar a la Moncloa te recibe un gran arco de triunfo, presidido por una cuadriga victoriosa. Debajo de ella figura una inscripción: Hic victricibus armis… Si la sabes leer, te enteras de lo que sucedió en ese lugar en un momento decisivo de la historia de la capital y de toda España. Y se ensancha tu horizonte espiritual de visitante. Vete a Roma, contempla los diversos arcos de triunfo, memorial perenne del imponente imperio romano. Si no entiendes las inscripciones, verás la ciudad a lo largo y a lo ancho, pero no a lo profundo. Tu mirada se quedará a las puertas de la gran cultura. Esas puertas te las hubiera abierto el conocimiento del latín. Elevémonos a las cimas del pensamiento y supongamos que te gusta penetrar en la historia de las ideas que determinaron la marcha de la humanidad hasta el día de hoy. Te verás frenado penosamente si, por desconocer el latín, no puedes adentrarte en el mundo intelectual de mentes privilegiadas -juristas, filósofos, científicos, historiadores, literatos…-, como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Ockam, Descartes, Copérnico, Leibniz, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez… ¿Qué puede saber de primera mano sobre la Edad antigua, la Media y la Moderna de España –al menos hasta el siglo XVIII‒ el que no conoce el latín? ¿Cómo puede un filósofo del derecho sumergirse en ese monumento de sabiduría y gloria de España que es el Corpus hispanorum de pace si no tiene un conocimiento siquiera mediano del latín eclesiástico? Los hispanohablantes venimos del latín y del griego. No conocerlos es ignorar nuestro origen y quedarnos en buena medida sin raíces. La pérdida que esto significa para nuestra vida intelectual resalta cuando estudiamos el origen de nuestros vocablos españoles, es decir, su etimología. Es una delicia analizar, por ejemplo, la palabra "autoridad" y descubrir que procede del verbo latino augere, que significa promocionar, aumentar. Tiene autoridad, aunque no disponga de mando, el que, con sus indicaciones y pautas de conducta, nos enriquece en uno u otro aspecto y nos eleva a niveles de mayor calidad. Por eso el que ejerce la autoridad, vista de esta forma, no irrita; suscita agradecimiento. Conocer la etimología de las palabras de nuestro idioma es una deliciosa fuente de sabiduría, pues nos permite ahondar en nuestras raíces espirituales. Si sabemos que “recordar” se deriva del sustantivo latino “cor” (corazón) y significa “volver a pasar por el corazón” ‒es decir, traer de nuevo a la existencia‒, descubrimos un hecho de suma importancia: que la memoria no se reduce a un mero almacenaje de datos, antes presenta un carácter eminentemente creativo. Al enterarnos de que el vocablo “generosidad” procede del verbo latino “generare” (generar, engendrar, promover), cobramos una idea lúcida de la fecundidad de este concepto decisivo. Es generoso el que da vida, el que la incrementa y lleva a plenitud. Si quieres conocer a fondo el significado de la fidelidad, te basta descubrir que está emparentado con los términos fe, fiable, confianza, confidencia que se apoyan en la misma raíz latina fid, y, bien articulados entre sí, hacen posible el encuentro, que ‒como sabemos‒ constituye uno de los ejes decisivos de nuestro desarrollo personal. Sin esta clarificación radical podemos merodear largo tiempo en torno al secreto de nuestro crecimiento como personas y no adentrarnos nunca en él. En un nivel más sencillo, pero también harto significativo, el conocimiento del latín y el griego nos descubre el origen etimológico de numerosos vocablos científicos, el significado exacto de diversos lemas jurídicos –compendio del inmenso legado romano –, y nos podría liberar del bochorno de observar que multitud de compatriotas repiten, impávidos, el término "Sanítas" (bien acentuado en la í) para designar una conocida Sociedad sanitaria. De tal manera se ha generalizado el pronunciar mal las palabras latinas que uno tiene reparo en pronunciarlas bien en público, por temor a ser tachado de sujeto poco enterado, es decir, paleto. Cuando uno observa cómo personas de todos los niveles dicen y escriben, por ejemplo, «contra natura» -sin una m al final-, «urbi et orbe» -cambiando la i final por una e-, «manu militare» -insistiendo en el mismo error-, «mutatis mutandi» -comiéndose la s final-..., se sonroja y ruega que, si no se estudia latín, se lo olvide al menos del todo. Hablar y escribir en latín no es obligatorio, pero, de hacerlo, lo decoroso es hacerlo bien. Lo grave es que quienes desconocen el latín y el griego no saben lo que se pierden, pues no acceden a los mundos que ellas nos abren. El que ignora las lenguas clásicas conoce el español muy a medias, aunque sea doctor en lenguas románicas, y corre riesgo de vivir también a medias como persona, porque el lenguaje da cuerpo expresivo a la trama de realidades e interrelaciones que constituye la vida plena del ser humano. No tiene, en consecuencia, sentido afirmar que el latín y el griego son lenguas muertas. Perviven en el lenguaje –que es nuestro “elemento vital” por excelencia, pues en él accedemos al mundo del sentido‒ y, derivadamente, en multitud de documentos decisivos para la cultura. Vas al puente de Alcántara, vecino a Portugal, y, si no sabes latín, no puedes recibir el mensaje que te trasmiten quienes erigieron esa obra de arte sobrecogedora, al escribir “ars ubi natura vincitur ipsa sua”; lema que viene a decir: he aquí el arte que vence a la naturaleza con sus propios medios. Los reformadores de los planes de estudio debieran tener todo esto muy en cuenta. Se afirma, a menudo, que debemos primar lo actual sobre lo antiguo, entendido superficialmente como lo pasado. Se olvida que, según la Filosofía de la historia, somos creativos en el presente cuando asumimos activamente las posibilidades que cada generación del pasado ha ido entregando a las siguientes. Esa entrega se dice en latín traditio. De ahí que la tradición no sea un peso muerto que gravita sobre los hombres del presente; es un legado que impulsa su actividad creativa. Si no acogemos creadoramente la tradición, no podemos configurar el futuro. Además, todo lo relativo al lenguaje merece ser cuidadosamente cultivado, porque la Antropología filosófica nos enseña que el lenguaje es el vehículo viviente de la creatividad humana. Al hacer quiebra el lenguaje, se quebranta la creatividad. Una vez dicho esto, he de indicar con la misma firmeza que es ineludible mejorar las formas de enseñanza del griego y el latín. Someter a todos los estudiantes al estudio prematuro de los grandes clásicos puede convertirse en un tormento, en vez de constituir una delicia. Hay que precisar bien qué tipo de latín y de griego van a necesitar los futuros profesionales e introducirlos, de modo sugestivo, en los textos correspondientes. Los alumnos más sensibles se dejarán prender por el encanto de esta lengua y se abrirán al estudio de sus clásicos. Todavía hoy me impresiona recordar el primer verso de la conocida elegía de Ovidio, con sus dáctilos y espondeos: Cum subit illius tristíssima noctis imago… La configuración de este método exige un tratamiento pormenorizado que aquí no puedo ni siquiera pespuntear. Pero colaboraría gustosamente a ello si fuera requerido. Método segundoQuiero terminar este Segundo Método acerca del poder formativo de la obra literaria con el análisis de una obra señera de Miguel de Unamuno que no siempre fue, a mi entender, debidamente interpretada y valorada.
1. Argumento de la obra
En Valverde de Lucerna, aldea situada entre una montaña ‒a menudo nevada‒ y un lago, se afana por sus feligreses un párroco, don Manuel, que comparte toda su vida con el pueblo, excepto –a su entender‒ en un punto: la creencia en la vida del más allá. Al recitar el Credo en la iglesia junto a sus feligreses, la voz potente del párroco enmudece al llegar al versículo: «Creo en la resurrección de los muertos y la vida perdurable». El pueblo, desconocedor de esta circunstancia ‒que don Manuel oculta para no perturbar la serenidad de la vida de fe de sus feligreses y no hacer imposible su felicidad‒, acoge a su párroco en el seno de su ámbito de fe. La portavoz consciente de esta actitud de acogimiento es Ángela, la «mensajera de la buena nueva», una joven medianamente instruida, que, al llegar del internado, pronto adivina la zozobra interior del párroco. Éste le confía su delicado secreto y le ruega que lo «absuelva», es decir, lo admita en la comunión de fe que ella representa. Lázaro, el hermano de Ángela, librepensador prepotente que llega al pueblo desde la progresiva América con espíritu crítico frente a la sencilla religiosidad de las gentes, acaba rindiéndose al poder de convicción que posee la actitud generosa del párroco hacia sus feligreses, y decide participar en la comunión eucarística ‒símbolo de la participación en la fe‒, a pesar de su íntimo convencimiento de no poder creer. Su afán es continuar la obra de don Manuel, una vez desaparecido éste, y hacer que perdure una parte de su ser. El párroco fallece a una con Blasillo el bobo, el que había repetido como un eco por el pueblo el grito de Jesús «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», que don Manuel proclamaba el día de Viernes Santo con un acento peculiar, sorprendentemente emotivo. Lázaro, que se siente «resucitado» por don Manuel a una vida nueva, recoge la antorcha de éste ante el pueblo. Desaparecido Lázaro, será Ángela quien se esfuerce en seguir fundando con el pueblo formas acendradas de unidad. Al ver en conjunto la vida de su hermano y de su párroco, estima que «Dios Nuestro Señor, no sé por qué sagrados y escudriñadores designios, les hizo creerse incrédulos», «y que acaso en el acabamiento de su tránsito se les cayó la venta» (1). 2. Tema de la obra El tema básico presenta dos aspectos complementarios: 1. ¿Hay que decir siempre la verdad aun a costa de la felicidad? En El pato salvaje, Henri Ibsen nos muestra a un matrimonio joven que se siente feliz con su hija. Alguien sabe que la pequeña no es hija del esposo sino del jefe de la esposa, y decide hacérselo saber. Cuando se le indica que esto supondrá la desdicha de ambos jóvenes, rearguye diciendo que éstos deben montar su felicidad futura sobre la verdad, no sobre la mentira. Con un argumento muy distinto, Unamuno aborda este mismo tema y le da una solución diferente. Decir la verdad es necesario como norma general. Pero las normas generales deben ser aplicadas de modo prudente, sabiendo esperar, confiando en que «el corazón tiene razones que la razón no conoce» (Pascal). Un guía que pierde el camino en la hosquedad del desierto puede no revelarlo de momento a los caminantes para no entregarlos a un desánimo que sería suicida, y continuar la marcha en la confianza de que «todo sendero lleva a alguna parte» (Unamuno) y siempre es posible encontrar una ruta certera. 2. La fe religiosa ¿es una mera cuestión de asentimiento intelectual o implica una adhesión personal? Si se piensa lo primero, es posible que alguien estime que no cree porque su entendimiento, tal vez por impericia o por la fuerza de ciertos malentendidos, no encuentra razones decisivas para dar su asentimiento a algunas verdades o dogmas, pero se halle inmerso en una comunidad de fe pues vive vinculado a los demás y a Dios conforme al precepto evangélico del amor y la unidad. 3. Contextualización Unamuno vivió hondamente preocupado por el problema de la pervivencia propia. El mero pensamiento de que algún día habría de perecer y pasar a la nada le producía escalofrío, pues, si la muerte supone la aniquilación absoluta de la persona, la vida humana carece de sentido. En una noche de insomnio se puso a imaginar que regresaba hacia la niñez, que volvía al seno materno, que pasaba en él nueve meses..., y, al llegar a este punto, se estremeció en tal forma que su mujer se despertó y le dijo sobresaltada: «¡Hijo mío! ¿te pasa algo?». «Quedémonos ahora -escribe Unamuno- en esta vehemente sospecha de que el ansia de no morir, el hambre de inmortalidad personal, el conato con que tendemos a persistir indefinidamente en nuestro ser propio (...), eso es la base efectiva de todo conocer y el íntimo punto de partida personal de toda filosofía humana, fraguada por un hombre y para hombres (...), y este punto de partida personal y afectivo de toda filosofía y de toda religión es el sentimiento trágico de la vida» (2). Esta necesidad de asegurar la inmortalidad insta a Unamuno a buscar en los libros y en los hijos una especie de prolongación de la propia vida. Pero no tarda en comprender que esta forma de pervivencia es precaria. Los libros se olvidan, los hijos perecen, la memoria de los descendientes se difumina... Sólo un ser que sea Infinito puede garantizar de forma eficaz la inmortalidad del hombre. De ahí su ansia febril de asegurar la existencia de Dios y dar un fundamento sólido a su fe. De joven, en Bilbao, había vivido con bastante intensidad la piedad religiosa. Asistía a retiros espirituales y gustaba de quedarse a solas en la iglesia, meditando, al tiempo que oía a lo lejos el sonido pastoso del armonio. Pero, al iniciar los estudios filosóficos en Madrid, sintió que su fe religiosa se desvanecía. La vida intelectual ‒entendida, al modo de la época, como un ejercicio de análisis, desmenuzamiento lógico, categorización... ‒, no era capaz de llegar de modo convincente a demostrar la existencia de Dios. «Es una cosa terrible la inteligencia –escribe-. Tiende a la muerte, como a la estabilidad la memoria. Lo vivo, lo que es absolutamente inestable, lo absolutamente individual, es, en rigor, ininteligible. (...) Para comprender algo hay que matarlo, enrigidecerlo en la mente» (3). Pero tampoco nos convence y da seguridad de que Dios existe el sentimiento, esa sensación íntima y acogedora de que lo religioso nos envuelve y ampara. El sentimiento es incapaz de dar razones y ofrecer un conocimiento demostrativo sólido de aquello que lo hace vibrar. Unamuno se vio incapaz de asentar sobre bases firmes la idea de que existe lo que necesitaba vitalmente: el Ser Infinito. En esta situación desesperada, pudo instalarse en el agnosticismo, la convicción de que el hombre, con sus potencias intelectuales y sentimentales, no puede acceder a Dios, de modo que la actitud más seria y digna es abstenerse de toda afirmación o negación respecto a su existencia. Pero, debido a las razones vitales antedichas, no podía resignarse a ese estado de oscuridad e indecisión. Por imperativo no lógico sino vital, necesitaba a Dios como garante de su inmortalidad. La vida humana necesita creer; por eso Unamuno quiere creer y se decide a afirmar, desde el fondo de la existencial personal, la existencia de Dios. Pero, inmediatamente, la razón le reprocha esa arbitrariedad y le conmina a renunciar a toda afirmación que exceda las facultades humanas de conocer. La voluntad rearguye que no se trata de una cuestión intelectual sino vital, y que, por así decir, la sed prueba la existencia de la fuente. Esta vibrante decisión de la voluntad a favor de la existencia de Dios instaba a Unamuno a quedarse en la posición «fideísta», intelectualmente ciega, y buscar en ella su amparo espiritual. Pero no estaba dispuesto a acallar la voz de su inteligencia, y optó por la solución más difícil, la de acoger en su interior esas dos fuerzas encontradas: el entendimiento y la voluntad. Ese enfrentamiento constante entre dos instancias supuestamente inconciliables da lugar al «agonismo», la lucha espiritual por superar la inquietud básica de un ser nacido para la muerte pero ansioso de inmortalidad. «Ni, pues, el anhelo vital de inmortalidad humana –escribe- halla confirmación racional, ni tampoco la razón nos da aliciente y consuelo de vida y verdadera finalidad a ésta. Mas he aquí que en el fondo del abismo se encuentran la desesperación sentimental y volitiva y el escepticismo racional frente a frente, y se abrazan como hermanos (...). La paz entre estas dos potencias (la razón y el sentimiento) se hace imposible, y hay que vivir de su guerra. Y hacer de ésta, de la guerra misma, condición de nuestra vida espiritual» (4). En el Diario íntimo (5), obra que recoge las reflexiones ‒no destinadas a la publicación‒ que le sugirió su conmoción religiosa de 1897, Unamuno intuye que, cuando se trata de conocer realidades o acontecimientos de alto valor, como es la vida personal ‒sobre todo en su manifestación religiosa‒, hay que vincular el conocimiento con el amor, el compromiso, la creatividad..., todo lo que implica el encuentro, entendido de modo cabal. Unamuno fue entreviendo un día y otro, a lo largo del Diario íntimo, que es posible superar la actitud «agónica» ante el problema de Dios si se cumplen las condiciones del encuentro interpersonal. En 1930, Unamuno expresa esta esperanza en las páginas de una novela, San Manuel Bueno mártir, que es en todo rigor una fuente de conocimiento. Podía haberlo hecho en un ensayo, al modo de La agonía del Cristianismo o Del sentimiento trágico de la vida. Pero prefirió el clima sugestivo y ambiguo de la obra literaria. Tal vez, el estado embrionario de su intuición le llevó a acogerse a este medio y dejar sus ideas en un estado de suspensión y ambigüedad. Es tarea de los intérpretes poner de manifiesto la intención de largo alcance que tuvo el autor al escribir esta breve obra, en la que quiso expresar, según propio testimonio, una experiencia interior especialmente dramática. Ciertamente, las obras literarias deben ser interpretadas desde ellas mismas, a la luz que desprenden, pues todo campo de juego es un campo de iluminación. Tal interpretación implica rehacer las experiencias básicas de la obra. Las de San Manuel Bueno, mártir figuran en el Diario íntimo en estado de esbozo, apenas insinuadas pero intensamente vividas. Leer a fondo las páginas de este librito supone la mejor preparación para re-crear debidamente aquella obra. En ésta, el lector atento se siente apelado a reconsiderar las relaciones entre conocimiento y adhesión personal, fe y amor, felicidad y verdad... Sólo si responde a tal llamada, haciendo la experiencia profunda de esa múltiple interrelación, puede leer la obra entre líneas y descubrir el sentido de lo que en ella se sugiere. Para Unamuno, «la novela es la más íntima historia, la más verdadera». Es la «intrahistoria» de los ámbitos de realidad que el hombre va creando en vinculación al entorno a medida que desarrolla su personalidad. Unamuno describe con suma parquedad tales ámbitos, los sugiere al lector, a fin de adentrarlo en su trama y comprometerlo en el riesgo del juego existencial. Ello explica que, al final de la obra, pueda escribir esta frase enigmática: «Bien sé que en lo que pasa en este relato no pasa nada; mas espero que sea porque en ello todo se queda» (p. 82). Unamuno revitalizó un argumento tejido por otros autores ‒entre ellos, su admirado Juan Jacobo Rousseau‒ y lo reelabora con el fin de plasmar en él su «sentimiento trágico de la vida cotidiana», según confiesa en cartas particulares y en el prólogo a la edición de 1933. Según veremos, ese sentimiento cobrará al final de la obra una coloración optimista. 4. Trama de ámbitos que teje la obra La experiencia de la unidad y la experiencia de la fe La primera gran experiencia que nos sugiere el texto es la de la unidad, una unidad de entrelazamiento de ámbitos de vida que potencia a quienes se unen y les confiere sentido. La relatora, Ángela Carballino, comienza su descripción presentándonos, aureolada de fama de santidad, la figura del párroco don Manuel, «varón matriarcal» que llenó toda la más entrañada vida de su alma y a quien «todo el pueblo adoraba» y, de modo singular, su madre. Don Manuel estaba tan unido con el paisaje y con el pueblo que Ángela lo describe físicamente con símiles tomados de la naturaleza en torno y lo muestra espiritualmente trasfundido en el alma del pueblo. «Era alto, delgado, erguido, llevaba la cabeza como nuestra Peña del Buitre lleva su cresta, y había en sus ojos toda la hondura azul de nuestro lago». «Se llevaba las miradas de todos y, tras ellas, los corazones, y él, al mirarnos, parecía, traspasando la carne como un cristal, mirarnos el corazón. Todos le queríamos, sobre todo los niños. ¡Qué cosas nos decía! Eran cosas, no palabras. Empezaba el pueblo a olerle la santidad; se sentía lleno y embriagado de su aroma» (8). Los términos «varón» y «matriarcal» constituyen en Unamuno un contraste, no una contradicción, pues expresan vertientes complementarias del ser humano: la que fecunda y la que engendra mediante una actitud acogedora. Don Manuel era, en el pueblo, el impulso y el amparo. Merced a su vida de entrega y amor a los demás ‒entre los que sólo distinguía a los más desgraciados y díscolos‒, polarizó en forma tal a los feligreses en torno a su persona que, cuando Ángela volvió del colegio a los quince años, advirtió que toda la parroquia «era don Manuel», «don Manuel con el lago y la montaña» (p. 12). No es extraño que también ella se manifestase ansiosa de conocerle, de ponerse bajo su protección para que le marcase el sendero de su vida (12). Debido a esta capacidad de convocatoria de don Manuel, todo el pueblo acudía a misa y, en perfecta unidad con el párroco y bajo su guía, solía recitar el Credo al unísono, con una voz simple y aunada, que se elevaba como una montaña, cuya cumbre, perdida a veces en las nubes, era don Manuel. La nube que velaba la figura del párroco era el enigma que nos revela desde el comienzo Ángela. Al llegar al versículo «creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable», «la voz de don Manuel se zambullía, como en un lago, en la del pueblo todo, y era que él se callaba» (p. 18). Pero este silencio de don Manuel no era pasivo, sino dramáticamente activo. En ese momento hacía un acto de comunión con la fe del pueblo, con el que se sentía hermanado en una verdadera «comunión de vivos y muertos». Para don Manuel, el pueblo era el depositario fiel de la fe de los mayores, cuyo espíritu pervive en las generaciones que va engendrando espiritualmente. Por eso, al observar cómo don Manuel se inmergía en el ámbito espiritual del pueblo, es decir, en su campo de juego espiritual, Ángela «oía las campanas de la villa sumergida; la villa que se dice aquí que está sumergida en el lecho del lago [...], y eran las de la villa sumergida en el lago espiritual de nuestro pueblo; oía la voz de nuestras muertos que en nosotros resucitaban en la comunión de los santos» (p. 18). Interpretado el silencio de don Manuel de esta forma ambital y lúdica, tiene plena coherencia la comparación que establece Ángela seguidamente. «Después, al llegar a conocer el secreto de nuestro santo (6), he comprendido que era como si una caravana en marcha por el desierto, desfallecido el caudillo al acercarse al término de su carrera, le tomaran en hombros los suyos para meter su cuerpo sin vida en la tierra de promisión» (p. 18). Esta bella imagen la había anticipado Unamuno en un artículo periodístico publicado en 1908: «El guía que perdió el camino». «Si el guía de una caravana ha perdido el camino y sabe que, al saberlo, se dejarán morir los caminantes de aquella, ¿le es lícito declararlo? ¿No debe, más bien, seguir adelante, puesto que todo sendero lleva a alguna parte?». Don Manuel seguía adelante, aun después de cobrar conciencia de que había perdido la meta del caminar, y en esto consistía su desgarramiento interior, su sentimiento de soledad y abandono. Con tal energía hacía propio el grito de Jesús «¡Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado!» que, un Viernes Santo, la madre de don Manuel, al oírselo repetir, exclamó conmovida: «¡Hijo mío!». La importancia, para Unamuno, de esta exclamación de Jesús resalta en una meditación del Diario íntimo, en la cual vincula el abandono de Jesús, su lucha por vencer la debilidad humana y la necesidad de entregarse al amor del prójimo. «Qué hermoso y grande es esto de un Dios luchando con su humanidad, conociendo directa y personalmente su miseria toda, encerrado voluntariamente en la miseria humana y sufriendo sus angustias. ¿Cómo ha podido ocurrírsele esto a los hombres? ¡Qué pasaje ése de la pasión! ¡Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado! (...). Tenemos que vencer lo humano nuestro para que resucite y viva lo que de divino tenemos (...). Tengo que cultivar los gérmenes de amor al prójimo, mis cariños amistosos, los impulsos que me han llevado a las labores anónimas. Y cuando me haya despojado de mí mismo podré, trabajando para los demás, trabajar para mi salud (...)» (págs. 147-148). El grito patético de Jesús y de don Manuel fue recogido por Blasillo el bobo, que lo fue repitiendo como un eco por todo el pueblo, llenando a todos de una profunda congoja. La figura penosa de Blasillo viene a ser la plasmación sensible de la vertiente espiritual de don Manuel que el pueblo no veía. El pueblo sólo captaba la figura adorable de don Manuel. Blasillo pone al descubierto, descarnada, la figura dolorida del don Manuel que repite mecánicamente una doctrina aprendida y no creída, que prosigue su labor de guía con decisión, pero sin convicción interna, que siente la humillación de verse sin sentido, incoherente, mero repetidor de frases hechas, como “el tonto del pueblo”, según la desafortunada expresión popular. A este ser humillado, don Manuel lo acaricia más que a los otros desventurados de la parroquia (p. 15), pues, sin duda, constituye para él la suma de todas las desgracias. Cuando don Manuel esté a punto de morir, Blasillo lo tomará de la mano y, al son de las oraciones de los fieles, se irá durmiendo. Al morir don Manuel, Blasillo se dormirá en el Señor para siempre. «Así que ‒comenta Ángela‒ hubo que enterrar dos cuerpos» (p. 68). Blasillo es, más que un personaje, la imagen del párroco que se siente en estado de abandono espiritual, como Jesús en la cruz. Don Manuel se nos presenta como un párroco profundamente unido a su pueblo, con el que comparte toda su existencia, salvo algún punto de la fe. Esta necesidad de reservarse en lo tocante a cuestiones decisivas de la vida humana resulta extraordinariamente penoso a todo espíritu sensible a la amistad. Don Manuel está inmerso en el pueblo, pero no entrevera del todo con él su ámbito religioso. El pueblo, sin embargo, lo acoge en el suyo, lo instala en su campo de luz. Cuaderno de Bitácora
El conocimiento, aunque sólo sea mediano, del griego y el latín nos abre innumerables puertas en la vida cultural. A San Agustín se atribuye, profusamente, la frase “Ama y haz lo que quieras”, y se da por hecho que la versión original es “ama et quod vis fac”. Esta formulación ha desquiciado la idea original y causado no leves malentendidos. El genio del obispo de Hipona les salió al paso escribiendo: «Dilige et quod vis fac», ama con el amor expresado por el término “dilectio” ‒amor oblativo, generoso‒, y lo que quieras hazlo tranquilo, pues amando de este modo no puedes sino hacer el bien. («Dilige, et non potes nisi bene facere»). Esta matización es ineludible, y se puede hacer con un conocimiento somero del latín.
Te maravillan las armonías de la polifonía romana, con el genial italiano Pierluigi da Palestrina y el insigne español Tomás Luis de Victoria. Pero, si no captas el texto latino, con su peculiar expresividad, no entrarás en el reino de lo sublime en que ellos se movían. Algo semejante, pero todavía más relevante si cabe, podemos decir de las cantatas barrocas de Schütz y Bustehude, y las grandes misas de Bach, Mozart y Beethoven. No es suficiente leer una traducción del texto, pues las traducciones no suelen reflejar la musicalidad del original. Hay que percibir el sorprendente valor expresivo del conjunto de música y texto. Oye atentamente el Agnus dei de la Missa solemnis de Beethoven y verás la vibración que adquieren los distintos vocablos del texto: agnus, tollis, miserere… No puedes figurarte en qué medida crecería tu gozo si pudieras advertir cómo se complementan el texto y la melodía en todo tipo de música desbordante de sentido. Te gusta viajar y conocer ciudades y monumentos. Pero, de pronto, te encuentras con una lápida a la entrada de un edificio notable, y en ella figuran estas dos palabras con caracteres destacados: Siste viator (párate, caminante). Si no sabes latín, prosigues la marcha. Pero justamente lo que se te pedía era que te parases, para comunicarte un mensaje muy significativo. Entras en Madrid por la famosa Puerta de Hierro, y al llegar a la Moncloa te recibe un gran arco de triunfo, presidido por una cuadriga victoriosa. Debajo de ella figura una inscripción: Hic victricibus armis… Si la sabes leer, te enteras de lo que sucedió en ese lugar en un momento decisivo de la historia de la capital y de toda España. Y se ensancha tu horizonte espiritual de visitante. Vete a Roma, contempla los diversos arcos de triunfo, memorial perenne del imponente imperio romano. Si no entiendes las inscripciones, verás la ciudad a lo largo y a lo ancho, pero no a lo profundo. Tu mirada se quedará a las puertas de la gran cultura. Esas puertas te las hubiera abierto el conocimiento del latín. Elevémonos a las cimas del pensamiento y supongamos que te gusta penetrar en la historia de las ideas que determinaron la marcha de la humanidad hasta el día de hoy. Te verás frenado penosamente si, por desconocer el latín, no puedes adentrarte en el mundo intelectual de mentes privilegiadas -juristas, filósofos, científicos, historiadores, literatos…-, como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Ockam, Descartes, Copérnico, Leibniz, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez… ¿Qué puede saber de primera mano sobre la Edad antigua, la Media y la Moderna de España –al menos hasta el siglo XVIII‒ el que no conoce el latín? ¿Cómo puede un filósofo del derecho sumergirse en ese monumento de sabiduría y gloria de España que es el Corpus hispanorum de pace si no tiene un conocimiento siquiera mediano del latín eclesiástico? Los hispanohablantes venimos del latín y del griego. No conocerlos es ignorar nuestro origen y quedarnos en buena medida sin raíces. La pérdida que esto significa para nuestra vida intelectual resalta cuando estudiamos el origen de nuestros vocablos españoles, es decir, su etimología. Es una delicia analizar, por ejemplo, la palabra "autoridad" y descubrir que procede del verbo latino augere, que significa promocionar, aumentar. Tiene autoridad, aunque no disponga de mando, el que, con sus indicaciones y pautas de conducta, nos enriquece en uno u otro aspecto y nos eleva a niveles de mayor calidad. Por eso el que ejerce la autoridad, vista de esta forma, no irrita; suscita agradecimiento. Conocer la etimología de las palabras de nuestro idioma es una deliciosa fuente de sabiduría, pues nos permite ahondar en nuestras raíces espirituales. Si sabemos que “recordar” se deriva del sustantivo latino “cor” (corazón) y significa “volver a pasar por el corazón” ‒es decir, traer de nuevo a la existencia‒, descubrimos un hecho de suma importancia: que la memoria no se reduce a un mero almacenaje de datos, antes presenta un carácter eminentemente creativo. Al enterarnos de que el vocablo “generosidad” procede del verbo latino “generare” (generar, engendrar, promover), cobramos una idea lúcida de la fecundidad de este concepto decisivo. Es generoso el que da vida, el que la incrementa y lleva a plenitud. Si quieres conocer a fondo el significado de la fidelidad, te basta descubrir que está emparentado con los términos fe, fiable, confianza, confidencia que se apoyan en la misma raíz latina fid, y, bien articulados entre sí, hacen posible el encuentro, que ‒como sabemos‒ constituye uno de los ejes decisivos de nuestro desarrollo personal. Sin esta clarificación radical podemos merodear largo tiempo en torno al secreto de nuestro crecimiento como personas y no adentrarnos nunca en él. En un nivel más sencillo, pero también harto significativo, el conocimiento del latín y el griego nos descubre el origen etimológico de numerosos vocablos científicos, el significado exacto de diversos lemas jurídicos –compendio del inmenso legado romano –, y nos podría liberar del bochorno de observar que multitud de compatriotas repiten, impávidos, el término "Sanítas" (bien acentuado en la í) para designar una conocida Sociedad sanitaria. De tal manera se ha generalizado el pronunciar mal las palabras latinas que uno tiene reparo en pronunciarlas bien en público, por temor a ser tachado de sujeto poco enterado, es decir, paleto. Cuando uno observa cómo personas de todos los niveles dicen y escriben, por ejemplo, «contra natura» -sin una m al final-, «urbi et orbe» -cambiando la i final por una e-, «manu militare» -insistiendo en el mismo error-, «mutatis mutandi» -comiéndose la s final-..., se sonroja y ruega que, si no se estudia latín, se lo olvide al menos del todo. Hablar y escribir en latín no es obligatorio, pero, de hacerlo, lo decoroso es hacerlo bien. Lo grave es que quienes desconocen el latín y el griego no saben lo que se pierden, pues no acceden a los mundos que ellas nos abren. El que ignora las lenguas clásicas conoce el español muy a medias, aunque sea doctor en lenguas románicas, y corre riesgo de vivir también a medias como persona, porque el lenguaje da cuerpo expresivo a la trama de realidades e interrelaciones que constituye la vida plena del ser humano. No tiene, en consecuencia, sentido afirmar que el latín y el griego son lenguas muertas. Perviven en el lenguaje –que es nuestro “elemento vital” por excelencia, pues en él accedemos al mundo del sentido‒ y, derivadamente, en multitud de documentos decisivos para la cultura. Vas al puente de Alcántara, vecino a Portugal, y, si no sabes latín, no puedes recibir el mensaje que te trasmiten quienes erigieron esa obra de arte sobrecogedora, al escribir “ars ubi natura vincitur ipsa sua”; lema que viene a decir: he aquí el arte que vence a la naturaleza con sus propios medios. Los reformadores de los planes de estudio debieran tener todo esto muy en cuenta. Se afirma, a menudo, que debemos primar lo actual sobre lo antiguo, entendido superficialmente como lo pasado. Se olvida que, según la Filosofía de la historia, somos creativos en el presente cuando asumimos activamente las posibilidades que cada generación del pasado ha ido entregando a las siguientes. Esa entrega se dice en latín traditio. De ahí que la tradición no sea un peso muerto que gravita sobre los hombres del presente; es un legado que impulsa su actividad creativa. Si no acogemos creadoramente la tradición, no podemos configurar el futuro. Además, todo lo relativo al lenguaje merece ser cuidadosamente cultivado, porque la Antropología filosófica nos enseña que el lenguaje es el vehículo viviente de la creatividad humana. Al hacer quiebra el lenguaje, se quebranta la creatividad. Una vez dicho esto, he de indicar con la misma firmeza que es ineludible mejorar las formas de enseñanza del griego y el latín. Someter a todos los estudiantes al estudio prematuro de los grandes clásicos puede convertirse en un tormento, en vez de constituir una delicia. Hay que precisar bien qué tipo de latín y de griego van a necesitar los futuros profesionales e introducirlos, de modo sugestivo, en los textos correspondientes. Los alumnos más sensibles se dejarán prender por el encanto de esta lengua y se abrirán al estudio de sus clásicos: Cum subit illius tristíssima noctis imago… La configuración de este método exige un tratamiento pormenorizado que aquí no puedo ni siquiera pespuntear. Pero colaboraría gustosamente a ello si fuera requerido. Método segundoPara constatar la eficacia del método de análisis literario que estoy proponiendo será útil aplicarlo a la interpretación de un poema. Ofrezco seguidamente una clave para lograr una comprensión profunda de esta conocida obra del renombrado poeta Vicente Aleixandre.
«En la plaza»,
poema de Vicente Aleixandre (1898–1984) 1. Introducción Una de las cuestiones decisivas de la vida cultural es determinar las distintas formas que tenemos de fundar modos de unidad con las realidades de nuestro entorno. El animal no necesita preocuparse de unirse a la realidad, pues se halla incrustado en ella; a cada estímulo responde con una respuesta automática, conforme a sus necesidades vitales. El hombre, en cambio, es capaz de dar diversas respuestas a cada estímulo. Entre el estímulo y la respuesta se intercala la capacidad de elegir. Es el espacio en que nacen la libertad y la creatividad. No es infrecuente considerar la unidad de fusión con una persona como la forma suprema de unidad que podemos crear con ella. Esto es cierto en lo que suelo llamar nivel 1 de realidad y de conducta. Dos bolas de cera, calentadas, se unen entre sí y dar lugar a una bola de doble tamaño. Parece un modo de unión perfecto. Pero en el nivel 2 ‒el de la creatividad y el encuentro personal‒, esa forma de unión fusional es letal, porque no respeta la identidad de las personas y hace imposible el encuentro. No advertir esto resulta gravemente peligroso pues equivale a confundir el poder destructor de la fascinación con la capacidad creativa que encierra la atracción de lo valioso. Para superar este riesgo nos servirá de ayuda analizar cuidadosamente este poema. Como preparación, respondamos a las preguntas siguientes: • José Ortega y Gasset afirma que «la vida humana es, por esencia, soledad»(1). Si se entiende el término «soledad» como «falta de comunicación amistosa», ¿qué consecuencias tendría esa forma de ser para nuestra vida cotidiana? • Hay diversas formas de unirse a una multitud, que van desde el «perderse» en ella hasta el mantenerse displicentemente «alejados», por considerarla como una «masa». ¿Existe, entre estas dos, alguna forma de unidad intermedia que merezca el elogio que le rinde el poeta Aleixandre al pedirnos que entremos en el «torrente»? • Al sumarnos a una multitud en marcha ¿vivimos un proceso de éxtasis o de vértigo? ¿En qué caso acrecentamos nuestra valía personal y, consiguientemente, nuestra autoestima? La verdad de nuestra persona ¿implica el «perderse» en el anonimato de la multitud? Nacido en Sevilla en el emblemático 1898, Vicente Aleixandre pertenece a la generación poética de 1927. En 1935 publica Pasión de la tierra, colección de poemas centrados en torno al cosmos. En 1954 edita una de sus obras cumbre: Historia del corazón, consagrada a la contemplación de la vida del hombre, esa «inmensa criatura a la que llamamos humanidad» (en expresión de Carlos Bousoño (2) ). En esta obra figura el poema En la plaza, escrito el 14 de noviembre de 1952. 2.Texto del poema «En la plaza» «Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido, llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla (vs.5) como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca. Sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido. (vs.10) Como ese que vive ahí, ignoro en qué piso, y le he visto bajar por unas escaleras y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse. La gran masa pasaba. Pero era reconocible el diminuto corazón afluido. Allí, ¿quién lo reconocería? Allí con esperanza, con resolución o con fe, con temeroso denuedo, (vs. 15) con silenciosa humildad, allí él también transcurría. Era una gran plaza abierta, y había olor de existencia. Un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo, un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano, (vs. 20) su gran mano que rozaba las frentes unidas y las reconfortaba. Y era el serpear que se movía como un único ser, no sé si desvalido, no sé si poderoso, pero existente y perceptible, pero cubridor de la tierra. Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse. (vs. 25) Cuando, en la tarde caldeada, solo en tu gabinete, con los ojos extraños y la interrogación en la boca, quieras algo preguntar a tu imagen, no te busques en el espejo, en un extinto diálogo en que no te oyes. (vs. 30) Baja, baja despacio y búscate entre los otros. Allí están todos, y tú entre ellos. Oh, desnúdate, y fúndete, y reconócete. Entra despacio, como el bañista que, temeroso, con mucho amor y recelo al agua, (vs. 35) introduce primero sus pies en la espuma, y siente el agua subirle, y ya se atreve, y casi ya se decide. Y ahora con el agua en la cintura todavía no se confía. Pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos y se entrega completo. Y allí fuerte se reconoce, y crece y se lanza, (vs. 40) y avanza y levanta espumas, y salta y confía, y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y es joven. Así, entra con los pies desnudos. Entra en el hervor, en la plaza. Entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo. ¡Oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir para ser él también el unánime corazón que le alcanza!» (3) (vs. 46) Método segundo
SAN MANUEL BUENO, MÁRTIR,
de Miguel de Unamuno (1864-1936) I 1. Argumento de la obra En Valverde de Lucerna, aldea situada entre una montaña ‒a menudo nevada‒ y un lago, se afana por sus feligreses un párroco, don Manuel, que comparte toda su vida con el pueblo, excepto –a su entender‒ en un punto: la creencia en la vida del más allá. Al recitar el Credo en la iglesia junto a sus feligreses, la voz potente del párroco enmudece al llegar al versículo: «Creo en la resurrección de los muertos y la vida perdurable». El pueblo, desconocedor de esta circunstancia ‒que don Manuel oculta para no perturbar la serenidad de la vida de fe de sus feligreses y no hacer imposible su felicidad‒, acoge a su párroco en el seno de su ámbito de fe. La portavoz consciente de esta actitud de acogimiento es Ángela, la «mensajera de la buena nueva», una joven medianamente instruida, que, al llegar del internado, pronto adivina la zozobra interior del párroco. Éste le confía su delicado secreto y le ruega que lo «absuelva» (que lo admita en la comunión de fe que ella representa). Lázaro, el hermano de Ángela, librepensador prepotente que llega al pueblo desde América con espíritu crítico frente a la sencilla religiosidad de las gentes, acaba rindiéndose al poder de convicción que posee la actitud generosa del párroco hacia sus feligreses, y decide participar en la comunión ‒símbolo de la participación en la fe‒, a pesar de su íntimo convencimiento de no poder creer. Su afán es continuar la obra de don Manuel, una vez desaparecido éste, y hacer que perdure una parte de su ser. El párroco fallece a una con Blasillo el bobo, el que había repetido como un eco por el pueblo el grito de Jesús «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», que don Manuel proclamaba el día de Viernes Santo con un acento peculiar, sorprendentemente emotivo. Lázaro, que se siente «resucitado» por don Manuel a una vida nueva, recoge la antorcha de éste ante el pueblo. Desaparecido Lázaro, será Ángela quien se esfuerce en seguir fundando con el pueblo formas acendradas de unidad. Al ver en conjunto la vida de su hermano y de su párroco, estima que «Dios Nuestro Señor, no sé por qué sagrados y escudriñadores designios, les hizo creerse incrédulos», «y que acaso en el acabamiento de su tránsito se les cayó la venda» (1). 2. Tema de la obra El tema básico presenta dos aspectos complementarios: 1. ¿Hay que decir siempre la verdad aun a costa de la felicidad? En El pato salvaje, Henri Ibsen nos muestra a un matrimonio joven que se siente feliz con su hija. Alguien sabe que la pequeña no es hija del esposo sino del jefe de la esposa, y decide hacérselo saber. Cuando se le indica que esto supondrá la desdicha de ambos jóvenes, rearguye diciendo que éstos deben montar su felicidad futura sobre la verdad, no sobre la mentira. Con un argumento muy distinto, Unamuno aborda este mismo tema y le da una solución diferente. Decir la verdad es necesario como norma general. Pero las normas generales deben ser aplicadas de modo prudente, sabiendo esperar, confiando en que «el corazón tiene razones que la razón no conoce» (Pascal). Un guía que pierde el camino en la hosquedad del desierto puede no revelarlo de momento a los caminantes para no entregarlos a un desánimo que sería suicida, y continuar la marcha en la confianza de que «todo sendero lleva a alguna parte» (Unamuno) y siempre es posible encontrar una ruta certera. 2. La fe religiosa ¿es una mera cuestión de asentimiento intelectual o implica una adhesión personal? Si se piensa lo primero, es posible que alguien estime que no cree porque su entendimiento, tal vez por impericia o por la fuerza de ciertos malentendidos, no encuentra razones decisivas para dar su asentimiento a algunas verdades o dogmas, pero se halle inmerso en una comunidad de fe pues vive vinculado a los demás y a Dios conforme al precepto evangélico del amor y la unidad. 3. Contextualización Unamuno vivió hondamente preocupado por el problema de la pervivencia propia. El mero pensamiento de que algún día habría de perecer y pasar a la nada le producía escalofrío, pues, si la muerte supone la aniquilación absoluta de la persona, la vida humana carece de sentido. En una noche de insomnio se puso a imaginar que regresaba hacia la niñez, que volvía al seno materno, que pasaba en él nueve meses..., y, al llegar a este punto, se estremeció en tal forma que su mujer se despertó y le dijo sobresaltada: «¡Hijo mío! ¿te pasa algo?». «Quedémonos ahora -escribe Unamuno- en esta vehemente sospecha de que el ansia de no morir, el hambre de inmortalidad personal, el conato con que tendemos a persistir indefinidamente en nuestro ser propio (...), eso es la base efectiva de todo conocer y el íntimo punto de partida personal de toda filosofía humana, fraguada por un hombre y para hombres (...), y este punto de partida personal y afectivo de toda filosofía y de toda religión es el sentimiento trágico de la vida» (2). Esta necesidad de asegurar la inmortalidad insta a Unamuno a buscar en los libros y en los hijos una especie de prolongación de la propia vida. Pero no tarda en comprender que esta forma de pervivencia es precaria. Los libros se olvidan, los hijos perecen, la memoria de los descendientes se difumina... Sólo un ser que sea Infinito puede garantizar de forma eficaz la inmortalidad del hombre. De ahí su ansia febril de asegurar la existencia de Dios y dar un fundamento sólido a su fe. De joven, en Bilbao, había vivido con bastante intensidad la piedad religiosa. Asistía a retiros espirituales y gustaba de quedarse a solas en la iglesia, meditando al tiempo que oía a lo lejos el sonido pastoso del armonio. Pero, al iniciar los estudios filosóficos en Madrid, sintió que su fe religiosa se desvanecía. La vida intelectual ‒entendida, al modo de la época, como un ejercicio de análisis y desmenuzamiento lógico‒, no era capaz de llegar de modo convincente a demostrar la existencia de Dios. «Es una cosa terrible la inteligencia –escribe-. Tiende a la muerte, como a la estabilidad la memoria. Lo vivo, lo que es absolutamente inestable, lo absolutamente individual, es, en rigor, ininteligible. (...) Para comprender algo hay que matarlo, enrigidecerlo en la mente» (3). Pero tampoco nos convence y da seguridad de que Dios existe el sentimiento, esa sensación íntima y acogedora de que lo religioso nos envuelve y ampara. El sentimiento es incapaz de dar razones y ofrecer un conocimiento demostrativo sólido de aquello que lo hace vibrar. Unamuno se vio incapaz de asentar sobre bases firmes la idea de que existe lo que necesitaba vitalmente: el Ser Infinito. En esta situación desesperada, pudo instalarse en el agnosticismo, la convicción de que el hombre, con sus potencias intelectuales y sentimentales, no puede acceder a Dios, de modo que la actitud más seria y digna es abstenerse de toda afirmación o negación respecto a su existencia. Pero, debido a las razones vitales antedichas, no podía resignarse a ese estado de oscuridad e indecisión. Por imperativo no lógico sino vital, necesitaba a Dios como garante de su inmortalidad. La vida humana necesita creer; por eso Unamuno quiere creer y se decide a afirmar, desde el fondo de la existencial personal, la existencia de Dios. Pero, inmediatamente, la razón le reprocha esa arbitrariedad y le conmina a renunciar a toda afirmación que exceda las facultades humanas de conocer. La voluntad rearguye que no se trata de una cuestión intelectual sino vital, y que, por así decir, la sed prueba la existencia de la fuente. Esta vibrante decisión de la voluntad a favor de la existencia de Dios instaba a Unamuno a quedarse en la posición «fideísta», intelectualmente ciega, y buscar en ella su amparo espiritual. Pero no estaba dispuesto a acallar la voz de su inteligencia. Optó por la solución más difícil, la de acoger en su interior esas dos fuerzas encontradas: el entendimiento y la voluntad. Ese enfrentamiento constante entre dos instancias supuestamente inconciliables da lugar al «agonismo», la lucha espiritual por superar la inquietud básica de un ser nacido para la muerte pero ansioso de inmortalidad. «Ni, pues, el anhelo vital de inmortalidad humana –escribe‒ halla confirmación racional, ni tampoco la razón nos da aliciente y consuelo de vida y verdadera finalidad a ésta. Mas he aquí que en el fondo del abismo se encuentran la desesperación sentimental y volitiva y el escepticismo racional frente a frente, y se abrazan como hermanos (...). La paz entre estas dos potencias (la razón y el sentimiento) se hace imposible, y hay que vivir de su guerra. Y hacer de ésta, de la guerra misma, condición de nuestra vida espiritual» (4). En el Diario íntimo (5), obra que recoge las reflexiones ‒no destinadas a la publicación‒ que le sugirió su conmoción religiosa de 1897, Unamuno intuye que, cuando se trata de conocer realidades o acontecimientos de alto valor, como es la vida personal ‒sobre todo en su manifestación religiosa‒, hay que vincular el conocimiento con el amor, el compromiso, la creatividad..., todo lo que implica el encuentro, entendido de modo cabal. Unamuno fue entreviendo un día y otro, a lo largo del Diario íntimo, que es posible superar la actitud «agónica» ante el problema de Dios si se cumplen las condiciones del encuentro interpersonal. En 1930, Unamuno expresa esta esperanza en las páginas de una novela, San Manuel Bueno mártir, que es en todo rigor una fuente de conocimiento. Podía haberlo hecho en un ensayo, al modo de La agonía del Cristianismo o Del sentimiento trágico de la vida. Pero prefirió el clima sugestivo y ambiguo de la obra literaria. Tal vez, el estado embrionario de su intuición le llevó a acogerse a este medio y dejar sus ideas en un estado de suspensión y ambigüedad. Es tarea de los intérpretes poner de manifiesto la intención de largo alcance que tuvo el autor al escribir esta breve obra, en la que quiso expresar, según propio testimonio, una experiencia interior especialmente dramática. Ciertamente, las obras literarias deben ser interpretadas desde ellas mismas, a la luz que desprenden, pues todo campo de juego es un campo de iluminación. Tal interpretación implica rehacer las experiencias básicas de la obra. Las de San Manuel Bueno, mártir figuran en el Diario íntimo en estado de esbozo, apenas insinuadas pero intensamente vividas. Leer a fondo las páginas de este librito supone la mejor preparación para re-crear debidamente aquella obra. En ésta, el lector atento se siente apelado a reconsiderar las relaciones entre conocimiento y adhesión personal, fe y amor, felicidad y verdad... Sólo si responde a tal llamada, haciendo la experiencia profunda de esa múltiple interrelación, puede leer la obra entre líneas y descubrir el sentido de lo que en ella se sugiere. Para Unamuno, «la novela es la más íntima historia, la más verdadera». Es la «intrahistoria» de los ámbitos de realidad que el hombre va creando en vinculación al entorno a medida que desarrolla su personalidad. Unamuno describe con suma parquedad tales ámbitos, los sugiere al lector, a fin de adentrarlo en su trama y comprometerlo en el riesgo del juego existencial. Ello explica que, al final de la obra, pueda escribir esta frase enigmática: «Bien sé que en lo que pasa en este relato no pasa nada; mas espero que sea porque en ello todo se queda» (p. 82). Unamuno revitalizó un argumento tejido por otros autores ‒entre ellos, su admirado Juan Jacobo Rousseau‒ y lo reelabora con el fin de plasmar en él su «sentimiento trágico de la vida cotidiana», según confiesa en cartas particulares y en el prólogo a la edición de 1933. Según veremos, ese sentimiento cobrará al final de la obra una coloración optimista. Cuaderno de Bitácora
Por su afán de mejorar la suerte de los menesterosos, Bertold Brecht intentó convertir el arte literario en un medio eficaz para despertar la conciencia crítica de una sociedad adormecida en el bienestar material. A ello se opone la tendencia de los espectadores a identificarse con los personajes teatrales, evadirse de las preocupaciones diarias y convertir la actividad teatral en un mero pasatiempo. Para evitarlo, cultivó Brecht el “efecto distanciamiento”, a fin de que los espectadores se distancien de las peripecias argumentales de las obras y adopten una actitud crítica ante los sucesos contemplados (1).
Algunos de los recursos movilizados por Brecht y sus seguidores para conseguir tal distanciamiento provocaron un verdadero alejamiento estético de las obras teatrales por falta del necesario compromiso con lo que en ellas sucede. De esta forma, las obras literarias se vieron convertidas en medios para unos fines ajenos y dejaron de suscitar la peculiar relación de encuentro con el lector o espectador. Esta relación de encuentro requiere una actitud de compromiso por nuestra parte. ¿Podemos comprometernos con una obra sin caer en los extremismos de fusionarnos con ella o de alejarnos? Si nos fusionamos, haciendo nuestro el destino de los personajes ‒sufriendo con su suerte adversa, celebrando su suerte venturosa‒, nos evadimos de la vida diaria y nos despreocupamos de sus problemas más hondos. Si nos alejamos, no damos vida estética a la obra, que surge cuando subimos del nivel 1 al nivel 2, y transfiguramos nuestro modo de ver la realidad de tal manera que, por ejemplo, no vemos en la Antígona de Sófocles un conflicto entre dos personas individuales ‒Creonte y Antígona‒, sino entre dos ámbitos de realidad y de conducta: el ámbito de la piedad fraterna y el ámbito de la ley que prohíbe dar sepultura a quien traiciona a su patria. Nuestro compromiso se da en el nivel 2, el de los ámbitos, en el que actuamos con una actitud básica de respeto, estima y colaboración. Si nos respetamos, no nos fusionamos; nos concedemos el espacio que necesitamos para desplegar nuestros ámbitos de vida. Estimo tu capacidad creativa y colaboro con ella, ofreciéndote posibilidades para ejercitar tus potencias. En reciprocidad, tú asumes activamente las posibilidades que yo te otorgo. Este intercambio de posibilidades crea entre nosotros un campo de juego común, en el cual se supera la escisión entre el interior y el exterior, el dentro y el fuera. Al movernos en ese campo, ganamos un modo elevado de unidad, que está muy por encima de toda fusión. Nos tratamos y conocemos a distancia de perspectiva, como hacemos para contemplar activamente un cuadro y vivirlo desde dentro, genéticamente, como si lo estuviéramos gestando. En síntesis, para comprometernos con una trama argumental sin caer en los extremismos de fusionarnos con ella o alejarnos, debemos conjugar una forma determinada de inmediatez con una forma determinada de distancia, a fin de entrar en relación de presencia, como se desprende del análisis de los triángulos hermenéuticos (2). Estamos cerca de lo que acontece en la obra y desde el principio tomamos contacto con los personajes y sus avatares, pero lo hacemos en cuanto son realidades abiertas ‒ámbitos‒, que nos apelan a la colaboración. Toda apelación o llamada crea cierta distancia entre la persona que apela y la persona apelada. El respeto nos lleva a tratarnos como personas, como un tú capaz de oír y responder, ser invitado y aceptar o rechazar la invitación. Ese distanciamiento de por sí no nos aleja; nos invita a estrechar el trato y acrecentar la amistad. Si lo hacemos, podemos captar el mensaje profundo que transmitimos a través de las palabras. De modo análogo, si participamos de una obra teatral, debemos hacerlo en principio con la preceptiva actitud de “desinterés estético”, que nos lleva a considerar la obra en sí misma, en todo su poder expresivo. Si la obra no sólo ofrece acciones y conversaciones superficiales ‒propias del nivel 1‒, antes nos sumerge en ámbitos y tramas de ámbitos, con el correspondiente intercambio de posibilidades creativas, nos comprometemos con el tema de la obra, que aviva nuestra capacidad reflexiva y nuestro poder de tomar iniciativas creativas. Sumergirnos en el mero argumento con afán de perdernos en él y fusionarnos, nos aliena como personas y amengua nuestra capacidad creativa. Hacernos cargo del tema y asumirlo creativamente nos permite penetrar en el trasfondo del argumento ‒su “intrahistoria”, en expresión de Miguel de Unamuno‒ y ganar en madurez humana. De esta forma, una experiencia literaria puede constituir, a la vez, una actividad estética auténtica y despertar en nosotros la conciencia crítica de nuestros deberes sociales. La obra logra, así, todo su alcance y nosotros ganamos nuestra plena madurez de personas abiertas a la vida cultural. En este momento, la actividad literaria exhibe todo su poder formativo. Notas (1) Cf. Escritos sobre teatro (Nueva Visión, Buenos Aires 1970) 150. (2) En la obra El triángulo hermenéutico (Editora Nacional, Madrid 1971, págs. 59-111) expongo dieciséis triángulos hermenéuticos que suponen otras tantas formas de presencia que podemos llegar a tener con la realidad al conjugar una forma determinada de inmediatez con una forma de distancia. Método segundo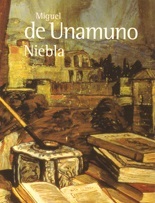
NIEBLA, DE MIGUEL DE UNAMUNO (3ª parte)
Actitud objetivista ante el amor En el túnel de sus inquietudes y cavilaciones, Augusto estima que no tiene más salida que el matrimonio, “la mejor, tal vez la única escuela de filosofía” (115). De hecho, Víctor, el hombre encapsulado en su egoísmo que califica de “intruso” al hijo que acababa de concebir su mujer, confiesa ahora que la presencia del hijo los ha despertado a ambos de un profundo sueño y les hace ver la vida de modo sorprendentemente positivo (113). Augusto, en cambio, rehúye dar el salto al nivel creativo (nivel 2) y decide tomar a las mujeres como objeto de “experimento psicológico” (124). Se entrega inmediatamente a la acción con Rosario, y ésta responde activamente en el mismo nivel, de forma que Augusto se siente él mismo reducido a objeto de experimentación (niveles 1 y -1) (125-126). Toma los ojos de Rosario como si fueran un espejo y repite con ellos la experiencia de entregarse a una visión relajada, objetivista, de sí mismo. Esta mengua del poder de su mirada tuvo que resultarle necesariamente extraña a Rosario, extraña a la forma normal de mirar un ser humano, que es un mirar creador de un ámbito de relación. Tal extrañeza fue expresada por la sencilla joven el exclamar: "Este hombre no me parece como los demás; debe estar loco" (126). No se trataba en modo alguno de locura, sino de una defección, de un descenso del nivel creativo al nivel objetivista. Este desajuste entre el sentido cabal que deberían tener las acciones que estaban realizando y el que de hecho tenían explica los diversos pormenores del relato. Augusto actúa en forma decidida, y manifiesta que no sabe lo que hace, y pide perdón. Rosario acaricia a Augusto y, a la vez, siente miedo. Augusto considera ridículo portarse de modo instintivo con una sirvienta ‒a la que acaba de tratar como un “ser fisiológico (...), perfectamente fisiológico, nada más que fisiológico, sin psicología alguna” (127) ‒ para mirarse en ella como en un espejo y objetivar sus sensaciones. Pero ella era un espejo vivo que miraba a su vez. Augusto, sin embargo, lanzado al vértigo de la manipulación personal, no se arrepiente de su actitud y actividad reduccionistas; las agudiza todavía más al considerar a Rosario como mero objeto de experimentación. "Es inútil, pues, tomarla de conejilla de indias o de ranita para experimentos psicológicos. A lo sumo, fisiológicos... Pero, ¿es que la psicología, sobre todo la femenina, es algo más que fisiología, o, si se quiere, psicología fisiológica?" (127). Víctor, que se había casado contra su voluntad y había rehuido la tarea creadora de la paternidad para no perder la libertad vacía de una vida sin compromiso, acabó siendo invadido por la luz que brota en el encuentro con el ser que es fruto de la unión amorosa. A esta luz, advierte lúcidamente a Augusto que “la única experiencia psicológica sobre la mujer es el matrimonio” (129), pues la vía para el conocimiento auténtico es el compromiso personal (nivel 2), no la contemplación desinteresada (nivel 1). Augusto, al no comprometerse, se siente “más acá de lo natural” (139). No explica el sentido enigmático de esta frase, pero queda claro al que piense que, si no funda modos de unidad de integración con lo real mediante una actividad creativa, anula la fuente de su desarrollo personal y se sitúa en un plano inferior al del animal, que tiene asegurado, por sus instintos, el grado de unidad con lo real que le corresponde. Modos diversos de existir En este momento de la narración, el autor ‒Unamuno‒ hace acto de presencia en la novela, toma distancia ‒a lo Bertold Brecht (1)‒ para dejar constancia del carácter de ficción novelesca que tienen los personajes pese a toda la apariencia de realidad que estaban empezando a dar. De ahí la urgencia de precisar el tipo de realidad que ostentan los personajes literarios que, por una parte, dependen del autor y, por otra, adquieren una singular independencia y autonomía, llegando en cierta medida a imponerse a su mismo creador. Con esta preocupación de fondo continúa el relato. Augusto intenta tomar a Eugenia como objeto de experimenta¬ción y se siente él mismo manipulado, en cuanto se ve enredado en el compromiso amoroso, y burlado y escarnecido momentos después (131-138). En su extrema confusión, Augusto advierte que la habitación se trueca en “niebla a sus ojos” (137) y no sabe distinguir con precisión el sueño y la realidad (138). Una vez más entrevé que tal estado de vacilación responde a falta de creatividad. "(...) ¡No tengo más remedio que casarme..., si no, jamás voy a salir del ensueño! Tengo que despertar"(139). Esta lúcida determinación hace más doloroso el desengaño que sufre Augusto al sentirse abandonado y escarnecido por Eugenia y Mauricio. Esta burla le resulta especialmente penosa porque su intención profunda era revelarle que no existía como hombre auténtico (143). Víctor intenta convencerle de que lleve adelante su actitud objetivista y se convierta a sí mismo en objeto de análisis, de espectáculo científico, y se devore como persona. Pero Augusto sorprende a Víctor con la revelación de que ello no es posible porque justamente esta gran prueba lo acaba de redimir de su error básico: el de moverse por la vida en nivel objetivista, en plan de espectáculo incomprometido (nivel 1). "Con esto creo haber nacido de veras"(145). Al argüirle Víctor que cuanto nos acontece es una comedia que estamos representando ante nosotros mismos, Augusto replica decidido: «Y, ¿quién te ha dicho que la comedia no es real y verdadera y sentida? ¿Que todo es uno y lo mismo; que hay que confundir (...)?" (145). En el plano de los ámbitos de realidad, la comedia es más real, verdadera y sentida que la realidad cotidiana de tipo objetivista, ya que el cometido de toda obra de teatro auténtica es mostrar los ámbitos que se fundan y se anulan en la vida humana y los entreveramientos de ámbitos que se llevan a cabo y tejen la trama de la existencia. En el teatro se muestran en toda su densidad y trabazón lógica los campos de juego que constituyen el entramado interno, verdaderamente significativo, de la vida humana. Vista desde esta perspectiva lúdica, la afirmación de Augusto no es mero juego de palabras, como opina Víctor (145). Augusto subraya la importancia y la eficacia de la palabra, sobre todo la palabra que es acción interior (146) y vibra en el alma del lector sensible. Unamuno se mueve dentro de la malla rígida de los esquemas “dentro-fuera”, “autor-lector”, que no permiten dar alcance a un acontecimiento dialógico como es la lectura. Augusto insiste en que ahora, tras la feroz burla de que fue objeto, se siente real, no duda de su existencia. Víctor se desdobla, toma distancia, advierte que sus vidas pueden dar lugar a un relato novelesco, y el lector de la novela podrá un día llegar a sentir que es un personaje de ficción. “Lo más liberador del arte es que le hace a uno dudar de que exista” (147), de que exista con un modo de existencia cabal, el que adquiere el hombre cuando actúa de modo creador. Al preguntarle Augusto, “¿qué es existir?”, Víctor le responde: "¿Ves? Ya te vas curando; ya empiezas a devorarte. Lo prueba esa pregunta, ¡Ser o no ser!..., que dijo Hamlet, uno de los que inventaron a Shakespeare" (147), de los que colaboraron, con su riqueza de significaciones, a formar la personalidad del gran dramaturgo. Devorarse alude aquí a superar la visión meramente objetivista de sí mismo, la pretensión de autarquía que cierra a los hombres en su interior y los ciega a las fuentes del ser. La interacción constante que tiene lugar al final de la obra entre los seres de ficción y su creador tiene por finalidad mostrar la diferencia que media entre existir de hecho y existir con una autonomía absoluta. Augusto ha recorrido ya todos los estadios propios de la experiencia de vértigo, vértigo de la entrega a la vida infracreadora. Tales estadios son la tristeza, la angustia y la desesperación. Ahora se desliza hacia el último tramo de este plano inclinado y decide suicidarse, estación término del vértigo de la destrucción. Pero en ese momento límite, a punto de hacer un acto supremo de posesión de sí mismo (nivel -3), arrastrado por el vértigo del dominio, siente reavivarse en su ánimo la conciencia del nexo subrayado anteriormente entre la criatura y el creador, y resuelve consultar su decisión con el autor del relato. El autor revela con brusquedad autoritaria a Augusto que no puede suicidarse porque no dispone de su ser, ente de ficción dependiente de su creador. Augusto se rebela, y advierte a Unamuno que también es posible que él, como autor, no sea sino un pretexto para que su historia llegue al mundo. "(...) Es usted el que no existe fuera de mí y de los demás personajes a quienes usted cree haber inventado”. “Hasta los llamados entes de ficción tienen su lógica interna”, y “un novelista, un dramaturgo, no pueden hacer en absoluto lo que se les antoja de un personaje que crean" (150). Unamuno, que había insistido en la idea de que Don Quijote y Sancho son más reales que Cervantes, se sintió alarmado al ver a Augusto alzarse frente a él con vida propia (149-150), pero no dudó en confirmar el poder de iniciativa de los entes de ficción, que poseen su coherencia interna, su ansia de vivir en plenitud y salir de la niebla de la confusión (153). Ciertamente, los entes de ficción no tienen el modo de realidad de las entidades objetivas ‒delimitables, asibles, ponderables, verificables por cualquiera‒; pero ostentan una forma peculiar de realidad, que, por ser difícilmente precisable debido a su misma condición indelimitable, ha recibido diversas denominaciones y todavía no ha logrado una configuración precisa. Se habla, por ejemplo, de realidades “atmosféricas”, “relacionales”, “constelacionales”, “inobjetivas”, “superobjetivas”, “ambitales”... No por ser impreciso, deja este modo de realidad de mostrar una singular firmeza y una notable eficiencia en la vida humana. A ello alude Augusto, en su lenguaje sugerente, meramente aproximativo, al exclamar: "Un ente de ficción es una idea, y una idea es siempre inmortal..." (156). Este sorprendente diálogo entre la criatura de ficción, Augusto, y su creador, Unamuno, tiene por finalidad mostrar el tipo específico de libertad en vinculación que poseen las ficciones literarias y sus modeladores. Todas poseen una forma singular de existencia, se despliegan conforme a una lógica interna, albergan cierta capacidad de iniciativa, pero están vinculadas de raíz a una realidad superior que las ha diseñado y lanzado a la existencia. Guardadas las debidas distancias y peculiaridades, cabe muy bien admitir lo que afirma, airado, Augusto cuando advierte la voluntad de Unamuno de anular su existencia: "(...) Usted, mi creador, mi Don Miguel, no es usted más que otro ente nivolesco, y entes nivolescos sus lectores, lo mismo que yo, que Augusto Pérez, que su víctima..." (154). (No se preocupe el lector: el cambio de “novelesco” por “nivolesco” no tiene más valor que el de un guiño humorístico de Unamuno…).
"Si tienen calidad, la literatura, el cine y el arte muestran una forma eminente de realismo en cuanto al tema profundo que presentan, no al argumento que les sirve de medio expresivo.
Para saber más puede consultar: “El poder formativo del cine de calidad”, en el libro electrónico El foco en el corazón: La educación de la afectividad a través del cine (www.cinemanet.info/2012/03) |
Editado por
Alfonso López Quintás

Alfonso López Quintás realizó estudios de filología, filosofía y música en Salamanca, Madrid, Múnich y Viena. Es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático emérito de filosofía de dicho centro; miembro de número de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas –desde 1986-, de L´Académie Internationale de l´art (Suiza) y la International Society of Philosophie (Armenia); cofundador del Seminario Xavier Zubiri (Madrid); desde 1970 a 1975, profesor extraordinario de Filosofía en la Universidad Comillas (Madrid). De 1983 a 1993 fue miembro del Comité Director de la FISP (Fédération Internationale des Societés de Philosophie), organizadora de los congresos mundiales de Filosofía. Impartió numerosos cursos y conferencias en centros culturales de España, Francia, Italia, Portugal, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile y Puerto Rico. Ha difundido en el mundo hispánico la obra de su maestro Romano Guardini, a través de cuatro obras y numerosos estudios críticos. Es promotor del proyecto formativo internacional Escuela de Pensamiento y Creatividad (Madrid), orientado a convertir la literatura y el arte –sobre todo la música- en una fuente de formación humana; destacar la grandeza de la vida ética bien orientada; convertir a los profesores en formadores; preparar auténticos líderes culturales; liberar a las mentes de las falacias de la manipulación. Para difundir este método formativo, 1) se fundó en la universidad Anáhuac (México) la “Cátedra de creatividad y valores Alfonso López Quintás”, y, en la universidad de Sao Paulo (Brasil), el “Núcleo de pensamento e criatividade”; se organizaron centros de difusión y grupos de trabajo en España e Iberoamérica, y se están impartiendo –desde 2006- tres cursos on line que otorgan el título de “Experto universitario en creatividad y valores”.
Archivos
Últimos apuntes
Artículo n°128
22/05/2023
Artículo n°127
24/02/2023
Artículo n°126
10/12/2022
Artículo n°125
30/08/2022
Artículo n°124
23/10/2021
Artículo n°123
18/10/2021
Artículo n°122
12/03/2021
Artículo n°121
08/10/2020
Artículo n°120
21/07/2020
Tendencias de las Religiones
Enlaces de interés
|
|
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850
|
|






 Justificación del Blog
Justificación del Blog