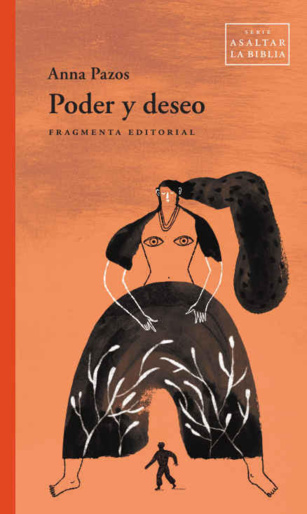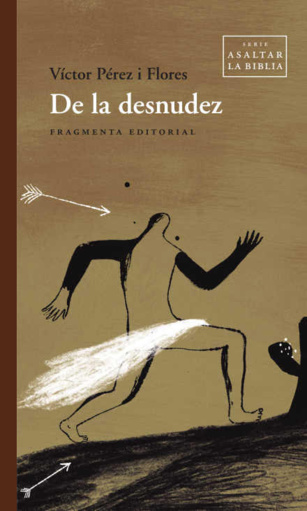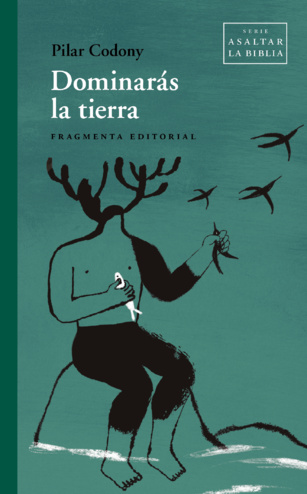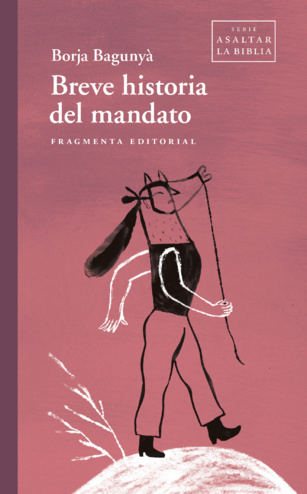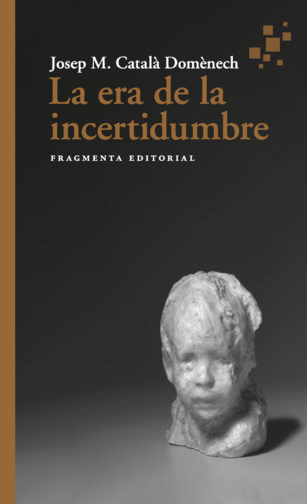Reseñas
Poder y deseo
Juan Antonio Martínez de la Fe , 16/06/2024
Ficha Técnica
Título: Poder y deseo
Autora: Anna Pazos
Edita: Fragmenta Editorial, Barcelona, 2024
Colección: Fragmentos
Serie: Asaltar la Biblia
Traducción: Marta Rebón
Encuadernación: Tapa blanda con solapas
Número de páginas: 86
ISBN: 978-84-10188-03-7
Precio: 11,50 euros
Anna Pazos es la autora de esta nueva entrega de la serie Asaltar la Biblia de Fragmenta Editorial, que comienza con una Introducción en la que plantea el marco general en el que desarrolla su texto.
“No sé qué debo hacer: mi mente está dividida”, lamentación de Safo en uno de sus fragmentos, es la base del planteamiento que nos va a presentar la autora a lo largo del libro; planteamiento aderezado con muy sinceras experiencias personales que vigorizan las ideas que sostiene.
Ambigüedad
Constatamos en nosotros una ambigüedad elemental que nos puede resultar molesta. Para evitar esta incómoda situación, lo habitual es transitar por la vida “con el piloto automático puesto”, sin pararnos a extraer de tal ambigüedad los frutos que puede esconder. No se trata de vivir una permanente alerta para detectar y ser conscientes de esta circunstancia que se desarrolla en un diálogo con uno mismo; es como ese desdoblamiento que describe Hannah Arendt: “El ‘dos-en-uno’ es el acto de hacer explícito el diálogo interno, de evitar mecanizar las decisiones, de no aferrarse nunca a la guía externa que nos ofrece una mano”. Como dice Anna Pazos, “ser siempre consciente de esta ambivalencia es la única manera de tomar el control y vivir y amar de manera honesta y libre”.
Y, tras esta Introducción, enlaza directamente la autora con la Biblia, pues es en ella donde los patriarcas de judaísmo se nos presentan como seres humanos imperfectos: tan grandiosos y admirables por un lado, como vulnerables y patéticos por otro, tal y como se puede apreciar en el libro del Génesis.
En ese libro, nos encontramos con la historia de José, el interpretador de sueños, que goza del amor de su padre y de la protección de Yaveh, que, si bien no lo salva de la desgracia, sin embargo, sí lo protege en ella. La historia es bien conocida: víctima de los celos de sus hermanos, es vendido a unos ismaelitas que se dirigían a Egipto; allí, es comprado como esclavo por el poderoso Putifar, que termina confiando en José y entregándole el control de todos sus bienes.
Siendo nuestro héroe de gentil presencia, no tarda en despertar los deseos de la mujer de Putifar, que no logra seducirlo, por lo que decide denunciarlo por intento de agresión sexual, lo que lleva a José a ser destituido de su cargo para ser arrojado a la cárcel, donde se gana, una vez más, los favores del alcaide de la prisión.
¿Qué ha ocurrido? José no actúa como un esclavo, pues su fortaleza interior supera sus circunstancias. Celebra un diálogo interno, en el que su integridad y amor propio vencen a la tendencia a someterse para evitar problemas: el dos-en-uno del que hablaba Arendt.
Mujer en el tiempo
Con anterioridad, los cultos arcaicos se centraban en la fertilidad y en la misteriosa conexión entre mujer y naturaleza. Pero la cosmogonía hebrea cambia el sentido: “adopta una sintaxis masculina, racional y sistemática. Se ha emancipado de la naturaleza mediante la pura proyección cerebral”. Es lo que hace José, que se dirige a un mundo masculino de ingenio, poder y control sobre los instintos y la naturaleza.
Mientras, de la esposa de Putifar no se sabe nada más. La autora la considera como una representación literaria de una mujer enfrentada a un violento anhelo “mientras se marchita en los confines de su hogar”. Y, partiendo de esta figura bíblica, Anna Pazos nos lleva por un recorrido a través del tiempo para acompañar diferentes mujeres que han llenado páginas de la literatura universal.
Encontramos a Fedra, segunda esposa de Teseo, enamorada de su hijastro Hipólito. Es ella la figura de la señora de la casa, teóricamente poderosa, pero realmente impotente al vivir sometida a su deseo. Como ocurriera con Putifar y José, al verse rechazada por Hipólito, finge un intento de violación por su parte que termina con el destierro del joven.
Y pasamos a Egipto, con la leyenda de los hermanos Anubis y Bata. La esposa del primero desea perdidamente a su cuñado el joven Bata, hermano de Anubis, repitiéndose aquí la historia de la calumnia por parte de la mujer y el castigo del inocente Bata.
Superar la dominación masculina
En la serie Mad men, Betty Draper, esposa de Don Draper, se encapricha de un joven del vecindario, de la edad de su hija. Betty pasa, sin cesura, de la tutela paterna a la de su marido y se horroriza ante la idea de que haya mujeres que puedan vivir como un hombre, trabajando y manteniéndose a sí misma. Es el papel que le corresponde representar a Peggy Olson, un referente al que aspirar: profesional ambiciosa, soltera a sus treinta años, pagando un elevado precio por su audacia.
Esta “angustia y tensión de la existencia auténticamente asumida”, en palabras de Simone de Beauvoir que introduce en su obra El segundo sexo, es la que refleja en su planteamiento de por qué la mujer no se levanta contra el hombre que la somete. Y esta es su explicación: en la no-libertad la mujer está bastante cómoda, ya que el hombre la protege materialmente y le evita “el riesgo metafísico de una libertad que debe inventar sus propios fines sin ayuda”.
Doris Lessing ofrece una versión más oscura y pesimista del destino de la mujer que se abre camino en sus propios términos. En su El cuaderno dorado, la protagonista Anna Wulf se enfrenta a las consecuencias concretas y cotidianas de su emancipación sexual, entre ellas, un vacío existencial marcado por un deseo abstracto imposible de saciar.
La autora hace frecuentes referencias a Camille Paglia, de la que nos dice: “el sistema y el orden son el dique que nos protege del sexo y la naturaleza; que es mejor sufrir por la falta de libertad, y suspirar como la mujer de Putifar por una vida inventada de placeres sin consecuencias, que levantarse un día convertida en Anna Wulf en el descampado de pueblos quemados sabiendo que no hay nada más allá”.
Enfrentarse a la ambivalencia
Insiste Anna Pazos en esa ambivalencia y ambigüedad que es elemento central de nuestra vida. Y, en el caso que nos ocupa, entre el deseo y el poder. Recurre la autora, nuevamente, a Simone de Beauvoir, para expresar “que toda persona es una combinación de facticidad y trascendencia, restricciones y posibilidades”. Y se dan distintas categorías humanas según la manera de afrontar esta tensión.
En cualquier caso, para reconciliarse con esa ambivalencia y para evitar caer en la rutina que deambulamos con el piloto automático puesto o sometidos a pensamientos prefabricados, es necesario estar despierto, ser consciente de las propias inclinaciones y temperamentos, manteniendo vivo ese diálogo interior, del que la autora habló antes.
En el último capítulo de su obra, Anna Pazos retorna a la Biblia, a la historia de José. Nombrado visir del faraón y tras una serie de peripecias recogidas en el libro sagrado, el protagonista se da a conocer a sus hermanos y pasa del perdón a la reconciliación, hecho que sustenta los pasos posteriores de este ensayo.
Hacer las paces con la imperfección del mundo no significa que nos convirtamos en un rebaño dócil de ovejas, resignado e, incluso, dispuesto a perdonar lo imperdonable. Y lo remata con otro pasaje bíblico, la historia de Tamar, trágica heroína en una serie de intrigas familiares, que percibe que ha sido engañada, por lo que decide asumir las riendas de su destino y no resignarse a marchitarse en el hogar paterno. Ejemplo práctico de cómo no caer en el pozo de infelicidad y esclavitud que tan bien describe Natalia Ginzburg en su conocido ensayo A propósito de las mujeres.
Concluye Pazos: “Hay que hacer las paces con el hecho de que contenemos los dos polos, las dos tendencias y el poder y la capacidad de navegar entre una y otra”. Eso sí: siendo conscientes de que nunca alcanzaremos el equilibrio perfecto y siguiendo el consejo que da Paglia: “Tenemos que aceptar nuestro dolor, cambiar lo que podamos y reírnos del resto”, porque hay un cierto alivio, dice la autora, en el hecho de reconocer e identificar los propios males y contradicciones y asumirlos de forma que no sean un obstáculo, sino una fortaleza íntima, sobreponiéndonos a ellos para que no determinen nuestra vida.
Estas palabras de la autora sirven de cierre y de punto final de reflexión: “Aceptar que el deseo nos llevará una y otra vez a la zona gris de lo que no puede comprenderse ni someterse, y que viviremos siempre instalados en esta tensión, y que quizás estar vivo significa justamente esto”.
Concluyendo
Este libro de Anna Pazos es una delicia de lectura. Con un estilo muy ágil y ameno, nos lleva en un recorrido que parte desde la Biblia para hacernos ver cómo aquellas vetustas historias son proyectadas en el tiempo hasta la actualidad para que nos sean útiles a la hora de hacer frente a nuestras propias vidas y realidades.
La manera de expresarse la autora es muy accesible, lo que no implica que no sea una obra profunda, fruto de muchas lecturas y de mucho estudio previo.
Desde luego, quien se acerque a sus páginas no saldrá defraudado.
Índice
Introducción
1. Una túnica de mangas anchas
2. El ojo de Nefertiti
3. Mantis religiosa
4. Un carajillo en París
5. El pájaro pintado
Bibliografía
Título: Poder y deseo
Autora: Anna Pazos
Edita: Fragmenta Editorial, Barcelona, 2024
Colección: Fragmentos
Serie: Asaltar la Biblia
Traducción: Marta Rebón
Encuadernación: Tapa blanda con solapas
Número de páginas: 86
ISBN: 978-84-10188-03-7
Precio: 11,50 euros
Anna Pazos es la autora de esta nueva entrega de la serie Asaltar la Biblia de Fragmenta Editorial, que comienza con una Introducción en la que plantea el marco general en el que desarrolla su texto.
“No sé qué debo hacer: mi mente está dividida”, lamentación de Safo en uno de sus fragmentos, es la base del planteamiento que nos va a presentar la autora a lo largo del libro; planteamiento aderezado con muy sinceras experiencias personales que vigorizan las ideas que sostiene.
Ambigüedad
Constatamos en nosotros una ambigüedad elemental que nos puede resultar molesta. Para evitar esta incómoda situación, lo habitual es transitar por la vida “con el piloto automático puesto”, sin pararnos a extraer de tal ambigüedad los frutos que puede esconder. No se trata de vivir una permanente alerta para detectar y ser conscientes de esta circunstancia que se desarrolla en un diálogo con uno mismo; es como ese desdoblamiento que describe Hannah Arendt: “El ‘dos-en-uno’ es el acto de hacer explícito el diálogo interno, de evitar mecanizar las decisiones, de no aferrarse nunca a la guía externa que nos ofrece una mano”. Como dice Anna Pazos, “ser siempre consciente de esta ambivalencia es la única manera de tomar el control y vivir y amar de manera honesta y libre”.
Y, tras esta Introducción, enlaza directamente la autora con la Biblia, pues es en ella donde los patriarcas de judaísmo se nos presentan como seres humanos imperfectos: tan grandiosos y admirables por un lado, como vulnerables y patéticos por otro, tal y como se puede apreciar en el libro del Génesis.
En ese libro, nos encontramos con la historia de José, el interpretador de sueños, que goza del amor de su padre y de la protección de Yaveh, que, si bien no lo salva de la desgracia, sin embargo, sí lo protege en ella. La historia es bien conocida: víctima de los celos de sus hermanos, es vendido a unos ismaelitas que se dirigían a Egipto; allí, es comprado como esclavo por el poderoso Putifar, que termina confiando en José y entregándole el control de todos sus bienes.
Siendo nuestro héroe de gentil presencia, no tarda en despertar los deseos de la mujer de Putifar, que no logra seducirlo, por lo que decide denunciarlo por intento de agresión sexual, lo que lleva a José a ser destituido de su cargo para ser arrojado a la cárcel, donde se gana, una vez más, los favores del alcaide de la prisión.
¿Qué ha ocurrido? José no actúa como un esclavo, pues su fortaleza interior supera sus circunstancias. Celebra un diálogo interno, en el que su integridad y amor propio vencen a la tendencia a someterse para evitar problemas: el dos-en-uno del que hablaba Arendt.
Mujer en el tiempo
Con anterioridad, los cultos arcaicos se centraban en la fertilidad y en la misteriosa conexión entre mujer y naturaleza. Pero la cosmogonía hebrea cambia el sentido: “adopta una sintaxis masculina, racional y sistemática. Se ha emancipado de la naturaleza mediante la pura proyección cerebral”. Es lo que hace José, que se dirige a un mundo masculino de ingenio, poder y control sobre los instintos y la naturaleza.
Mientras, de la esposa de Putifar no se sabe nada más. La autora la considera como una representación literaria de una mujer enfrentada a un violento anhelo “mientras se marchita en los confines de su hogar”. Y, partiendo de esta figura bíblica, Anna Pazos nos lleva por un recorrido a través del tiempo para acompañar diferentes mujeres que han llenado páginas de la literatura universal.
Encontramos a Fedra, segunda esposa de Teseo, enamorada de su hijastro Hipólito. Es ella la figura de la señora de la casa, teóricamente poderosa, pero realmente impotente al vivir sometida a su deseo. Como ocurriera con Putifar y José, al verse rechazada por Hipólito, finge un intento de violación por su parte que termina con el destierro del joven.
Y pasamos a Egipto, con la leyenda de los hermanos Anubis y Bata. La esposa del primero desea perdidamente a su cuñado el joven Bata, hermano de Anubis, repitiéndose aquí la historia de la calumnia por parte de la mujer y el castigo del inocente Bata.
Superar la dominación masculina
En la serie Mad men, Betty Draper, esposa de Don Draper, se encapricha de un joven del vecindario, de la edad de su hija. Betty pasa, sin cesura, de la tutela paterna a la de su marido y se horroriza ante la idea de que haya mujeres que puedan vivir como un hombre, trabajando y manteniéndose a sí misma. Es el papel que le corresponde representar a Peggy Olson, un referente al que aspirar: profesional ambiciosa, soltera a sus treinta años, pagando un elevado precio por su audacia.
Esta “angustia y tensión de la existencia auténticamente asumida”, en palabras de Simone de Beauvoir que introduce en su obra El segundo sexo, es la que refleja en su planteamiento de por qué la mujer no se levanta contra el hombre que la somete. Y esta es su explicación: en la no-libertad la mujer está bastante cómoda, ya que el hombre la protege materialmente y le evita “el riesgo metafísico de una libertad que debe inventar sus propios fines sin ayuda”.
Doris Lessing ofrece una versión más oscura y pesimista del destino de la mujer que se abre camino en sus propios términos. En su El cuaderno dorado, la protagonista Anna Wulf se enfrenta a las consecuencias concretas y cotidianas de su emancipación sexual, entre ellas, un vacío existencial marcado por un deseo abstracto imposible de saciar.
La autora hace frecuentes referencias a Camille Paglia, de la que nos dice: “el sistema y el orden son el dique que nos protege del sexo y la naturaleza; que es mejor sufrir por la falta de libertad, y suspirar como la mujer de Putifar por una vida inventada de placeres sin consecuencias, que levantarse un día convertida en Anna Wulf en el descampado de pueblos quemados sabiendo que no hay nada más allá”.
Enfrentarse a la ambivalencia
Insiste Anna Pazos en esa ambivalencia y ambigüedad que es elemento central de nuestra vida. Y, en el caso que nos ocupa, entre el deseo y el poder. Recurre la autora, nuevamente, a Simone de Beauvoir, para expresar “que toda persona es una combinación de facticidad y trascendencia, restricciones y posibilidades”. Y se dan distintas categorías humanas según la manera de afrontar esta tensión.
En cualquier caso, para reconciliarse con esa ambivalencia y para evitar caer en la rutina que deambulamos con el piloto automático puesto o sometidos a pensamientos prefabricados, es necesario estar despierto, ser consciente de las propias inclinaciones y temperamentos, manteniendo vivo ese diálogo interior, del que la autora habló antes.
En el último capítulo de su obra, Anna Pazos retorna a la Biblia, a la historia de José. Nombrado visir del faraón y tras una serie de peripecias recogidas en el libro sagrado, el protagonista se da a conocer a sus hermanos y pasa del perdón a la reconciliación, hecho que sustenta los pasos posteriores de este ensayo.
Hacer las paces con la imperfección del mundo no significa que nos convirtamos en un rebaño dócil de ovejas, resignado e, incluso, dispuesto a perdonar lo imperdonable. Y lo remata con otro pasaje bíblico, la historia de Tamar, trágica heroína en una serie de intrigas familiares, que percibe que ha sido engañada, por lo que decide asumir las riendas de su destino y no resignarse a marchitarse en el hogar paterno. Ejemplo práctico de cómo no caer en el pozo de infelicidad y esclavitud que tan bien describe Natalia Ginzburg en su conocido ensayo A propósito de las mujeres.
Concluye Pazos: “Hay que hacer las paces con el hecho de que contenemos los dos polos, las dos tendencias y el poder y la capacidad de navegar entre una y otra”. Eso sí: siendo conscientes de que nunca alcanzaremos el equilibrio perfecto y siguiendo el consejo que da Paglia: “Tenemos que aceptar nuestro dolor, cambiar lo que podamos y reírnos del resto”, porque hay un cierto alivio, dice la autora, en el hecho de reconocer e identificar los propios males y contradicciones y asumirlos de forma que no sean un obstáculo, sino una fortaleza íntima, sobreponiéndonos a ellos para que no determinen nuestra vida.
Estas palabras de la autora sirven de cierre y de punto final de reflexión: “Aceptar que el deseo nos llevará una y otra vez a la zona gris de lo que no puede comprenderse ni someterse, y que viviremos siempre instalados en esta tensión, y que quizás estar vivo significa justamente esto”.
Concluyendo
Este libro de Anna Pazos es una delicia de lectura. Con un estilo muy ágil y ameno, nos lleva en un recorrido que parte desde la Biblia para hacernos ver cómo aquellas vetustas historias son proyectadas en el tiempo hasta la actualidad para que nos sean útiles a la hora de hacer frente a nuestras propias vidas y realidades.
La manera de expresarse la autora es muy accesible, lo que no implica que no sea una obra profunda, fruto de muchas lecturas y de mucho estudio previo.
Desde luego, quien se acerque a sus páginas no saldrá defraudado.
Índice
Introducción
1. Una túnica de mangas anchas
2. El ojo de Nefertiti
3. Mantis religiosa
4. Un carajillo en París
5. El pájaro pintado
Bibliografía
Reseñas
De la desnudez
Juan Antonio Martínez de la Fe , 12/05/2024
Ficha Técnica
Título: De la desnudez
Autor: Víctor Pérez i Flores
Edita: Fragmenta Editorial, Barcelona, 2024
Traducción: Marta Rebón
Colección: Fragmentos
Serie: Asaltar la Biblia
Encuadernación: Tapa blanda con solapas
Número de páginas: 87
ISBN: 978-84-10188-02-0
Precio: 11,50 euros
Nos encontramos ante un texto singular. Singular por el autor que lo desarrolla, por el ámbito en que lo hace y por la manera en que lo presenta.
Víctor Pérez i Flores arranca su ensayo con una Introducción que considera necesaria y, ciertamente, lo es. En ella, refiere la importancia que tiene el conocer desde qué punto de vista, desde qué posicionamiento, se aborda un tema. Y, a tal fin, se nos manifiesta con una paradójica presentación: se define como católico, como agnóstico y como ateo.
Se confiesa católico en un sentido amplio y más que como persona que profesa una estricta creencia en dogmas de fe y cumplidor de rigurosos preceptos morales conservadores, como una forma de estar en el mundo, una posicionalidad. Un catolicismo que se vive de manera indolente y espontánea, de baja intensidad. Se refiere a que vive rodeado una serie de manifestaciones que forman parte de su estar en el mundo: Semana Santa, Corpus, festividades, …
Y reclama esta condición de católico porque, junto a otros muchos, no sabría ser otra cosa. Además, “porque un grupúsculo de creyentes especialmente radicalizado, no muy numeroso, pero con notable preeminencia entre las jerarquías eclesiásticas, decidió apropiarse en exclusiva el epíteto de católico”.
También y simultáneamente se declara agnóstico, puesto que le cuesta mantener un diálogo auténtico fuera de los parámetros que definen al agnóstico. La pregunta clave es sobre la existencia de Dios, pregunta de carácter epistémico, cuya respuesta no admite margen de duda: no se sabe; mejor aún, no se sabe todavía.
Reconoce que sus convicciones, por muy profundas que sean, no son universalizables y, en consecuencia, no afirman saber aquello en lo que creen. Así pues, ser agnóstico en el sentido que apunta el autor, no es una cuestión de fe, sino de honestidad intelectual. Y apunta algo más: “Afortunadamente, la mayoría de nosotros, con independencia de aquello en lo que creamos, lo somos”.
En cuanto a su ateísmo, manifiesta que no cree que Dios exista, aunque no es esta una cuestión que le interpele de una manera especialmente viva. En efecto, para él, no es tan importante la posición que se tome ante la cuestión de fe sobre la existencia de Dios, como la perspectiva desde la cual se plantea. Y concluye: “me inclino a pensar que si Dios no tiene el humor de aceptar a alguien que lo niega, Dios no merece la pena”.
Ámbito del ensayo
El ámbito en el que el autor centra su trabajo es el evangelio de Marcos. El primero de los sinópticos en ser escrito; un evangelio que se presenta sin rebuscamientos ni artificios, por lo que su aproximación a él, es también franca y selvática.
Uno a medias y tres más son los desnudos que desvela Pérez i Flores, agavillados en este evangelio. Uno está sutilmente expresado en el texto, no de forma clara y diáfana; se trata de la sensual danza que lleva a cabo la hija de Herodías ante la pareja de su madre, Herodes.
El primer desnudo que descubrimos en el texto evangélico es más explícito, aunque se produce en circunstancias un tanto dramáticas; se trata del joven que dejó atrás sus vestidos en manos de los que pretendían aprehenderlo en el momento del prendimiento de Jesús, en la noche trágica que abre los primeros pasos de su pasión y posterior ajusticiamiento.
El segundo desnudo es deducible del texto del evangelio. Jesús expulsa de un joven endemoniado los demonios que lo poseían; como luego se afirma que cubrió su cuerpo de vestidos, todo hace suponer que carecía de ellos en los momentos de su cautiverio demoniaco.
Y el tercer desnudo es el de Jesús en la cruz, que el autor trata con suma delicadeza y reverencia.
A cada uno de estos acontecimientos se aproxima Pérez i Flores aportándonos su reflexión y proyectándolos a la realidad actual, como es el objetivo de esta serie de Fragmenta Editorial bajo el genérico nombre de Asaltar la Biblia.
Lo pornográfico
El autor lo deja claramente expuesto: el Evangelio no es un texto erótico; pero no cabe duda de que el pasaje de la bailarina ante Herodes está cargado de pensamiento pornográfico, que, como todo pensamiento, está en la mente del rey espectador y no en las palabras del relato evangélico.
Y no son lo mismo fantasía y deseo, nacidos ambos de la misma fuente del observador. Algo que no se tiene presente en el mundo de la pornografía, donde el porno no pasa de ser un género fantástico, pero experimentado como un relato de no-ficción. Detalle que puede acarrear consecuencias no deseadas, como el caso aportado por el autor, del juez de la manada, quien exoneró aquella jauría porque solo veía una escena porno como tantas otras, pasando por alto que la pornografía representa situaciones fantásticas y no escenas reales.
Salomé, la bailarina, “ha sido objeto de una sexualización constante y creciente de cada etapa de la historia”, hasta alcanzar el simbólico estatus de femme fatale dentro de una tendencia heteropatriarcal y hegemónica del género que viene a retratar situaciones de dominación, estupro y adulterio.
Y termina este capítulo: “Insisto: la desnudez del episodio no se encuentra en los hechos relatados en el Evangelio sino solo en la cabeza de Herodes”.
El desamparo
Se analiza ahora el pasaje de Mc 14,51-52, cuando, en el momento del prendimiento de Jesús, un joven que se interesa por el Maestro, es objeto de un intento de apresamiento, por lo que abandona, en mano de sus perseguidores, la sábana en la que se envolvía y huye desnudo.
Pérez i Flores nos sumerge en el análisis que se ha hecho de esta perícopa , empezando por la antigua tradición que identifica al joven con el propio Marcos, considerada poco probable, pero que aún es utilizada “en el sermón”.
El Evangelio de Marcos es un texto pseudónimo, siendo la tradición la que le atribuye la autoría de esta narración evangélica que no queda fijada en el modo en que hoy es conocida no antes del año 70 de nuestra era.
Los otros evangelios no incluyen este relato del huidizo joven, lo que da pie a pensar que solo mediante su presencia en los hechos, queda autorizado a narrarlo como testigo presencial. Hecho que es fundamental para la facticidad de los acontecimientos, especialmente cuando se refieren a un personaje como Jesús de Nazaret de quien no faltan dudas sobre su historicidad. De ahí que el autor, para el desarrollo de su planteamiento, no entre en este debate de fijar una verdad ontológica y necesaria, sino que le basta con que sea internamente coherente.
Analiza, pues, la naturaleza de la desnudez del joven; infiere que, si la sábana abandonada en la huida es de lino, su propietario debía de ser una persona rica; por otro lado, en las interpretaciones que se han hecho de este relato, se ha querido ver intencionalidad simbólica, al ser la sábana un elemento usado para amortajar. Incluso, aborda el fragmento inédito que Morton Smith localizó y que dio pie a sesgadas glosas de la perícopa.
Por último, el autor concluye que ese joven que huye desnudo somos todos: “es el desamparo, la condición de vulnerable que nos constituye íntimamente y que intentamos tapar con apósitos y gasas”. Y más adelante: “Sabemos perfectamente adónde va el joven que huye desnudo […] Va a buscar amparo, acogida, a llamar a la primera puerta pidiendo que haya alguien que lo quiera”. Como cualquiera de nosotros.
La abyección
En el capítulo 5, versículos 1 a 20 del evangelio de Marcos se narra el episodio del endemoniado de Gerasa. Jesús libera de los demonios a este joven, permitiendo a estos agentes del maligno que entrasen en una piara de cerdos que, enloquecida, se arroja por un acantilado. Y el joven poseído aparece al día siguiente vestido, lo que da pie a conjeturar que, previamente, en su exilio de la sociedad, vivía desnudo.
No se trata, evidentemente, de una desnudez erótica, sino, más bien, la de los cuerpos que no consideramos humanos, de los seres abyectos.
Esta expulsión de los demonios tiene dos consecuencias, una para el joven liberado de su mal y otra para el pueblo de Gerasa, que pierde una piara de cerdos de su propiedad, uno de sus bienes. Y le piden al Nazareno que se marche lejos de la localidad.
Jesús quiere que no veamos al endemoniado como un monstruo, sino a un hombre desnudo desposeído de todos los atributos de la humanidad; es el chivo expiatorio de la comunidad; y solo negando sus derechos podremos conservar nuestros privilegios.
“Lo que propone [Jesús] es un embate en toda regla contra la estructura económica, de raíz. El objetivo final de su programa es hacer que sobren los servicios sociales. Pide un cambio de perspectiva en la acción individual”.
Por lo que respecta al joven protagonista del relato evangélico, Jesús no le permite que se convierta en uno de sus seguidores; le encomienda que se quede en la región explicando lo que ha pasado a todo el mundo que quiera escucharlo.
Buena definición del autor: “el Jesús de Marcos es todo un carácter”. Desde luego, no es un guerrillero ni aboga por ningún tipo de violencia y es la intención de Marcos mostrarnos más los movimientos y las acciones de Jesús que sus palabras.
Y lo que hace Jesús es enfrentarse a la legión de demonios primeramente, luego, a la reacción negativa de los gerasenos que no lo quieren en su tierra; y todo ello, para salvar a este joven, un desecho humano, un ser abyecto.
En la cruz
El autor cierra su ensayo con una mirada al pasaje de Marcos, capítulo 15, versículo 24. “Lo crucificaron y se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos, a ver qué se llevaría cada uno”.
Es la última desnudez en este Evangelio que Pérez i Flores trata con suma delicadeza y concisión: “Aunque nos la representamos siempre con subligaculum, en la cruz hay desnudez que no nos atrevemos a mirar. Nos hemos jugado sus harapos a los dados”. Y cierra su obra.
Concluyendo
Estamos ante un libro que ofrece una original y muy reflexionada mirada a unos pasajes del evangelio de Marcos que no son los más frecuentes en los comentarios y exégesis del Nuevo Testamento.
Víctor Pérez i Flores hace un magnífico trabajo: muy bien planteado, perfectamente desarrollado y estupendamente acabado. Y lo lleva a cabo con un estilo muy accesible, ameno y cercano, lo que hace que sea una delicia la lectura de este libro.
Es un paso más en esta serie, Asaltar la Biblia, que ha acometido Fragmenta Editorial, que nos ofrece una proyección sobre los actuales tiempos de hechos narrados en el libro Sagrado.
Índice
Introducción
½ Pornografía – Mc 6,14-28
1 Desamparo – Mc 14, 51-52
2 Abyección – Mc 5,1-20
3 Mc 15,24
Bibliografía
Título: De la desnudez
Autor: Víctor Pérez i Flores
Edita: Fragmenta Editorial, Barcelona, 2024
Traducción: Marta Rebón
Colección: Fragmentos
Serie: Asaltar la Biblia
Encuadernación: Tapa blanda con solapas
Número de páginas: 87
ISBN: 978-84-10188-02-0
Precio: 11,50 euros
Nos encontramos ante un texto singular. Singular por el autor que lo desarrolla, por el ámbito en que lo hace y por la manera en que lo presenta.
Víctor Pérez i Flores arranca su ensayo con una Introducción que considera necesaria y, ciertamente, lo es. En ella, refiere la importancia que tiene el conocer desde qué punto de vista, desde qué posicionamiento, se aborda un tema. Y, a tal fin, se nos manifiesta con una paradójica presentación: se define como católico, como agnóstico y como ateo.
Se confiesa católico en un sentido amplio y más que como persona que profesa una estricta creencia en dogmas de fe y cumplidor de rigurosos preceptos morales conservadores, como una forma de estar en el mundo, una posicionalidad. Un catolicismo que se vive de manera indolente y espontánea, de baja intensidad. Se refiere a que vive rodeado una serie de manifestaciones que forman parte de su estar en el mundo: Semana Santa, Corpus, festividades, …
Y reclama esta condición de católico porque, junto a otros muchos, no sabría ser otra cosa. Además, “porque un grupúsculo de creyentes especialmente radicalizado, no muy numeroso, pero con notable preeminencia entre las jerarquías eclesiásticas, decidió apropiarse en exclusiva el epíteto de católico”.
También y simultáneamente se declara agnóstico, puesto que le cuesta mantener un diálogo auténtico fuera de los parámetros que definen al agnóstico. La pregunta clave es sobre la existencia de Dios, pregunta de carácter epistémico, cuya respuesta no admite margen de duda: no se sabe; mejor aún, no se sabe todavía.
Reconoce que sus convicciones, por muy profundas que sean, no son universalizables y, en consecuencia, no afirman saber aquello en lo que creen. Así pues, ser agnóstico en el sentido que apunta el autor, no es una cuestión de fe, sino de honestidad intelectual. Y apunta algo más: “Afortunadamente, la mayoría de nosotros, con independencia de aquello en lo que creamos, lo somos”.
En cuanto a su ateísmo, manifiesta que no cree que Dios exista, aunque no es esta una cuestión que le interpele de una manera especialmente viva. En efecto, para él, no es tan importante la posición que se tome ante la cuestión de fe sobre la existencia de Dios, como la perspectiva desde la cual se plantea. Y concluye: “me inclino a pensar que si Dios no tiene el humor de aceptar a alguien que lo niega, Dios no merece la pena”.
Ámbito del ensayo
El ámbito en el que el autor centra su trabajo es el evangelio de Marcos. El primero de los sinópticos en ser escrito; un evangelio que se presenta sin rebuscamientos ni artificios, por lo que su aproximación a él, es también franca y selvática.
Uno a medias y tres más son los desnudos que desvela Pérez i Flores, agavillados en este evangelio. Uno está sutilmente expresado en el texto, no de forma clara y diáfana; se trata de la sensual danza que lleva a cabo la hija de Herodías ante la pareja de su madre, Herodes.
El primer desnudo que descubrimos en el texto evangélico es más explícito, aunque se produce en circunstancias un tanto dramáticas; se trata del joven que dejó atrás sus vestidos en manos de los que pretendían aprehenderlo en el momento del prendimiento de Jesús, en la noche trágica que abre los primeros pasos de su pasión y posterior ajusticiamiento.
El segundo desnudo es deducible del texto del evangelio. Jesús expulsa de un joven endemoniado los demonios que lo poseían; como luego se afirma que cubrió su cuerpo de vestidos, todo hace suponer que carecía de ellos en los momentos de su cautiverio demoniaco.
Y el tercer desnudo es el de Jesús en la cruz, que el autor trata con suma delicadeza y reverencia.
A cada uno de estos acontecimientos se aproxima Pérez i Flores aportándonos su reflexión y proyectándolos a la realidad actual, como es el objetivo de esta serie de Fragmenta Editorial bajo el genérico nombre de Asaltar la Biblia.
Lo pornográfico
El autor lo deja claramente expuesto: el Evangelio no es un texto erótico; pero no cabe duda de que el pasaje de la bailarina ante Herodes está cargado de pensamiento pornográfico, que, como todo pensamiento, está en la mente del rey espectador y no en las palabras del relato evangélico.
Y no son lo mismo fantasía y deseo, nacidos ambos de la misma fuente del observador. Algo que no se tiene presente en el mundo de la pornografía, donde el porno no pasa de ser un género fantástico, pero experimentado como un relato de no-ficción. Detalle que puede acarrear consecuencias no deseadas, como el caso aportado por el autor, del juez de la manada, quien exoneró aquella jauría porque solo veía una escena porno como tantas otras, pasando por alto que la pornografía representa situaciones fantásticas y no escenas reales.
Salomé, la bailarina, “ha sido objeto de una sexualización constante y creciente de cada etapa de la historia”, hasta alcanzar el simbólico estatus de femme fatale dentro de una tendencia heteropatriarcal y hegemónica del género que viene a retratar situaciones de dominación, estupro y adulterio.
Y termina este capítulo: “Insisto: la desnudez del episodio no se encuentra en los hechos relatados en el Evangelio sino solo en la cabeza de Herodes”.
El desamparo
Se analiza ahora el pasaje de Mc 14,51-52, cuando, en el momento del prendimiento de Jesús, un joven que se interesa por el Maestro, es objeto de un intento de apresamiento, por lo que abandona, en mano de sus perseguidores, la sábana en la que se envolvía y huye desnudo.
Pérez i Flores nos sumerge en el análisis que se ha hecho de esta perícopa , empezando por la antigua tradición que identifica al joven con el propio Marcos, considerada poco probable, pero que aún es utilizada “en el sermón”.
El Evangelio de Marcos es un texto pseudónimo, siendo la tradición la que le atribuye la autoría de esta narración evangélica que no queda fijada en el modo en que hoy es conocida no antes del año 70 de nuestra era.
Los otros evangelios no incluyen este relato del huidizo joven, lo que da pie a pensar que solo mediante su presencia en los hechos, queda autorizado a narrarlo como testigo presencial. Hecho que es fundamental para la facticidad de los acontecimientos, especialmente cuando se refieren a un personaje como Jesús de Nazaret de quien no faltan dudas sobre su historicidad. De ahí que el autor, para el desarrollo de su planteamiento, no entre en este debate de fijar una verdad ontológica y necesaria, sino que le basta con que sea internamente coherente.
Analiza, pues, la naturaleza de la desnudez del joven; infiere que, si la sábana abandonada en la huida es de lino, su propietario debía de ser una persona rica; por otro lado, en las interpretaciones que se han hecho de este relato, se ha querido ver intencionalidad simbólica, al ser la sábana un elemento usado para amortajar. Incluso, aborda el fragmento inédito que Morton Smith localizó y que dio pie a sesgadas glosas de la perícopa.
Por último, el autor concluye que ese joven que huye desnudo somos todos: “es el desamparo, la condición de vulnerable que nos constituye íntimamente y que intentamos tapar con apósitos y gasas”. Y más adelante: “Sabemos perfectamente adónde va el joven que huye desnudo […] Va a buscar amparo, acogida, a llamar a la primera puerta pidiendo que haya alguien que lo quiera”. Como cualquiera de nosotros.
La abyección
En el capítulo 5, versículos 1 a 20 del evangelio de Marcos se narra el episodio del endemoniado de Gerasa. Jesús libera de los demonios a este joven, permitiendo a estos agentes del maligno que entrasen en una piara de cerdos que, enloquecida, se arroja por un acantilado. Y el joven poseído aparece al día siguiente vestido, lo que da pie a conjeturar que, previamente, en su exilio de la sociedad, vivía desnudo.
No se trata, evidentemente, de una desnudez erótica, sino, más bien, la de los cuerpos que no consideramos humanos, de los seres abyectos.
Esta expulsión de los demonios tiene dos consecuencias, una para el joven liberado de su mal y otra para el pueblo de Gerasa, que pierde una piara de cerdos de su propiedad, uno de sus bienes. Y le piden al Nazareno que se marche lejos de la localidad.
Jesús quiere que no veamos al endemoniado como un monstruo, sino a un hombre desnudo desposeído de todos los atributos de la humanidad; es el chivo expiatorio de la comunidad; y solo negando sus derechos podremos conservar nuestros privilegios.
“Lo que propone [Jesús] es un embate en toda regla contra la estructura económica, de raíz. El objetivo final de su programa es hacer que sobren los servicios sociales. Pide un cambio de perspectiva en la acción individual”.
Por lo que respecta al joven protagonista del relato evangélico, Jesús no le permite que se convierta en uno de sus seguidores; le encomienda que se quede en la región explicando lo que ha pasado a todo el mundo que quiera escucharlo.
Buena definición del autor: “el Jesús de Marcos es todo un carácter”. Desde luego, no es un guerrillero ni aboga por ningún tipo de violencia y es la intención de Marcos mostrarnos más los movimientos y las acciones de Jesús que sus palabras.
Y lo que hace Jesús es enfrentarse a la legión de demonios primeramente, luego, a la reacción negativa de los gerasenos que no lo quieren en su tierra; y todo ello, para salvar a este joven, un desecho humano, un ser abyecto.
En la cruz
El autor cierra su ensayo con una mirada al pasaje de Marcos, capítulo 15, versículo 24. “Lo crucificaron y se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos, a ver qué se llevaría cada uno”.
Es la última desnudez en este Evangelio que Pérez i Flores trata con suma delicadeza y concisión: “Aunque nos la representamos siempre con subligaculum, en la cruz hay desnudez que no nos atrevemos a mirar. Nos hemos jugado sus harapos a los dados”. Y cierra su obra.
Concluyendo
Estamos ante un libro que ofrece una original y muy reflexionada mirada a unos pasajes del evangelio de Marcos que no son los más frecuentes en los comentarios y exégesis del Nuevo Testamento.
Víctor Pérez i Flores hace un magnífico trabajo: muy bien planteado, perfectamente desarrollado y estupendamente acabado. Y lo lleva a cabo con un estilo muy accesible, ameno y cercano, lo que hace que sea una delicia la lectura de este libro.
Es un paso más en esta serie, Asaltar la Biblia, que ha acometido Fragmenta Editorial, que nos ofrece una proyección sobre los actuales tiempos de hechos narrados en el libro Sagrado.
Índice
Introducción
½ Pornografía – Mc 6,14-28
1 Desamparo – Mc 14, 51-52
2 Abyección – Mc 5,1-20
3 Mc 15,24
Bibliografía
Reseñas
Dominarás la tierra
Juan Antonio Martínez de la Fe , 26/04/2024
Ficha Técnica
Título: Dominarás la tierra
Autora: Pilar Codony
Edita: Fragmenta Editorial, Barcelona, 2023
Colección: Fragmentos
Serie: Asaltar la Biblia
Traducción: Mayka Lahoz Berral
Encuadernación: Tapa blanda con solapas
Número de páginas: 96
ISBN: 978-84-17796-92-1
Precio: 11,50 euros
La serie Asaltar la Biblia de Fragmenta Editorial nos permite revisitar pasajes del texto bíblico y, desde ellos, echar una mirada a situaciones actuales, algo que nos provoca reflexiones de no pequeño interés.
Pilar Codony afronta el reto de proyectar sobre el hombre de hoy el pasaje del Génesis referido a la creación y, más concretamente, a la de la primera pareja, Adán y Eva. Un pasaje que, no lo olvidemos, bebe de narraciones del Antiguo Oriente, como es ampliamente aceptado; a nadie se esconde ya el influjo que los textos mesopotámicos ejercieron sobre el Antiguo Testamento.
Doble creación
Codony nos acerca inicialmente a la dualidad que enfrenta al hombre con el resto de la creación, que ella acoge bajo el amplio concepto de bestia, una bestia que consideramos que está a nuestra disposición; si se diera la posibilidad de que uno de los dos, el hombre o la bestia, hubiera de perecer, indudablemente, la peor parte sería para la bestia, sin tener en cuenta que, en el fondo, ella, la bestia, tiene el mismo interés por vivir que cualquiera de nosotros.
En su particular interpretación de estos primeros capítulos del Génesis, la autora nos señala que existen como dos narraciones sucesivas, algo evidente al abrir las primeras páginas del texto sagrado. En cualquier caso, interpreta que el creador pone toda la creación a disposición del hombre, con la particularidad de que, en la segunda creación, al contrario de lo ocurrido en la primera, donde Adán cuenta con Eva para tomar decisiones, en la segunda, esta, Eva, no tiene ni voz ni voto, dando origen al patriarcado.
A partir de ahí, es el caos una característica de lo femenino mientras que el orden lo pone lo masculino. Así, las criaturas que en el imaginario occidental medieval “encarnaron el paganismo, la herejía y los más bajos instintos humanos fueron las brujas”, siempre del género femenino.
La descripción que hace Codony es bastante explícita: “las mujeres afines a las bestias o con grandes conocimientos botánicos encendían todas las alarmas porque amenazaban con poseer, como el diablo, la sabiduría terrible de la naturaleza salvaje y se las creía capaces de hacer actuar a esa naturaleza a voluntad, enviando plagas, males de ojo y desgracias de todo tipo a los hombres y a las mujeres de fe”. Así pues, la lógica consecuencia era que había que eliminarlas para perseverar en la lucha contra el paganismo, la herejía y las fuerzas oscuras de la naturaleza; pero, sobre todo y principalmente, para que no periclitara la hegemonía patriarcal.
El dios razón
La única prohibición que el creador impuso al hombre fue la de no comer el fruto del árbol del conocimiento. Orden que el hombre no obedeció; ni él ni sus sucesores: los tiempos modernos aportaron el mito de la razón que encontró en el mecanicismo uno de los elementos clave del giro científico a lo largo de todo el siglo XVII, nacido de la mano de René Descartes.
El mecanicismo concebía la naturaleza y a los animales como seres sujetos a las leyes físicas que se podían conocer y manipular, de manera que, conociendo su funcionamiento, se encontraba la manera más eficiente de disponer de ella. Hoy esta concepción está afortunadamente superada y muy pocos dudan de que los animales pueden sufrir, sentir dolor e, incluso, emociones como el miedo o la angustia.
Sin embargo, parece que no sabemos leer la naturaleza y se la suele concebir bajo una visión completamente materialista: un paisaje bonito y explotable “del que solo nos interesan el placer que suscita o los recursos que pone a nuestro alcance”.
O el interés por apropiárnosla con el nacimiento del concepto de territorio sobre el que aplicar la ley del más fuerte, sin tener en cuenta que son los vínculos los que determinan la composición de un hábitat y hacen fluir la vida.
Al hilo de lo que antecede plantea la autora la posibilidad de que la bestia, en este caso los animales, se rebele. Tal rebelión, opina, no existe porque esta bestia es incapaz de oponerse a nada y, por tanto de rebelarse. Para ella, el hombre de la segunda creación del Génesis es el que ha propiciado lo que pudiera parecer una rebelión de la bestia, al haber creado las condiciones idóneas para que lo haga, por haber pisoteado a la naturaleza a su antojo. Y pone el ejemplo de los jabalíes que en Cataluña se han expandido invadiendo el espacio que nos fue dado por la creación; esto no habría ocurrido si, anteriormente, el hombre no hubiese matado a todos los lobos y talado los bosques de aquella tierra que limitaban y ponían coto a los movimientos migratorios de tales jabalíes.
Así, más que a eliminar a la bestia, a los animales que nos van acosando como consecuencia de nuestra mala praxis, sería recomendable “dirigir los esfuerzos a recuperar bosques sanos y ecosistemas equilibrados”.
Animismo
Y prosigue más adelante: “Occidente continúa ejerciendo el poder más allá del colonialismo e impone su concepción materialista de la naturaleza a las otras culturas”, unas culturas que viven, o vivían, en armonía con la naturaleza. Y concluye: “hay otras maneras de entender el mundo, de las cuales el hombre adánico debería empezar seriamente a tomar nota”.
Aporta el ejemplo de las tribus que practican el animismo que, en el fondo es una manera de recordarnos que no estamos solos en el mundo. Porque el animismo es un sistema concebido para asegurar la continuidad de la vida, lo que, en lenguaje actual, llamaríamos una gestión sostenible de los recursos.
Codony cierra su ensayo con sendos capítulos dedicados a Mujeres y bestia y Hombre-bestia. En el primero de ellos, comenta cómo en muchas culturas, principalmente primitivas, las mujeres vivían en condición de igualdad con los hombres, a diferencia de la Eva de la segunda creación que llegó tarde y solo para complacer al hombre.
Desde su punto de vista, la matriz es el único poder de la mujer frente al hombre, que teme no poder controlar su fertilidad, de donde nacerá el caos que el hombre quiere evitar. Algunas mujeres, al comportarse como todo el mundo esperaría que se comportara un hombre, en el fondo, lo que consiguen es afianzar el modelo patriarcal hegemónico.
Concluye la autora su obra con el siguiente mensaje: “Quizá Dios, hoy, ya no es muy importante para nuestras vidas; incluso hay quien dice que murió hace tiempo. Pero su mensaje concerniente a la naturaleza sigue muy vivo en el hombre, que todavía se cree con la potestad y el poder, como Yahvé, de transformar el planeta entero en un Edén domesticado”.
Concluyendo
No cabe duda de que, como proclama el nombre de esta serie que nos ofrece Fragmenta Editorial, Asaltar la Biblia, tomar como base para el desarrollo de todo un planteamiento un texto bíblico, es muy apropiado. Es lo que hace Pilar Codony en este interesante y muy actual ensayo.
Leer comentarios de expertos a los libros veterotestamentarios es siempre una opción más que recomendable. El profesor José Luis Sicre, autoridad indiscutible en los estudios de la Biblia, en sus comentarios a los pasajes del Génesis de los que parte esta obra, dice: “E incluso se los denuncia como culpables de graves problemas actuales, como la situación de inferioridad de la mujer, el destrozo de la naturaleza, etc.”
La autora no entra en disquisiciones sobre este particular, sino que, con gran sagacidad y maestría, se apoya en este pasaje del libro sagrado para desgranar un planteamiento de la realidad actual en la relación del hombre con la naturaleza y del varón con la mujer, que, por su evidencia, no precisa demostración.
El desarrollo que hace de sus hipótesis es impecable, impregnado, además, de un estilo muy ameno, lleno de referencias a situaciones habituales en nuestra vida y a muy diferentes autores que las han tratado, acercándonos a ellas bien directamente, bien a través de los personajes de obras literarias.
Quien se acerque a esta obra, de no más de noventa páginas, no se sentirá defraudado: en ella encontrará semillas de reflexión para hacer frente a situaciones que encuentra nada más acercarse a cualquier medio de comunicación social.
Índice
1. El hombre y la bestia
2. El mito de la creación… o de las creaciones
3. Dragones y brujas
4. El mecanismo del mundo
5. La ley del más fuerte
6. La rebelión de la bestia
7. La buena salvaje
8. El alma de todas las cosas
9. Mujeres y bestia
10. El hombre-bestia
Bibliografía
Título: Dominarás la tierra
Autora: Pilar Codony
Edita: Fragmenta Editorial, Barcelona, 2023
Colección: Fragmentos
Serie: Asaltar la Biblia
Traducción: Mayka Lahoz Berral
Encuadernación: Tapa blanda con solapas
Número de páginas: 96
ISBN: 978-84-17796-92-1
Precio: 11,50 euros
La serie Asaltar la Biblia de Fragmenta Editorial nos permite revisitar pasajes del texto bíblico y, desde ellos, echar una mirada a situaciones actuales, algo que nos provoca reflexiones de no pequeño interés.
Pilar Codony afronta el reto de proyectar sobre el hombre de hoy el pasaje del Génesis referido a la creación y, más concretamente, a la de la primera pareja, Adán y Eva. Un pasaje que, no lo olvidemos, bebe de narraciones del Antiguo Oriente, como es ampliamente aceptado; a nadie se esconde ya el influjo que los textos mesopotámicos ejercieron sobre el Antiguo Testamento.
Doble creación
Codony nos acerca inicialmente a la dualidad que enfrenta al hombre con el resto de la creación, que ella acoge bajo el amplio concepto de bestia, una bestia que consideramos que está a nuestra disposición; si se diera la posibilidad de que uno de los dos, el hombre o la bestia, hubiera de perecer, indudablemente, la peor parte sería para la bestia, sin tener en cuenta que, en el fondo, ella, la bestia, tiene el mismo interés por vivir que cualquiera de nosotros.
En su particular interpretación de estos primeros capítulos del Génesis, la autora nos señala que existen como dos narraciones sucesivas, algo evidente al abrir las primeras páginas del texto sagrado. En cualquier caso, interpreta que el creador pone toda la creación a disposición del hombre, con la particularidad de que, en la segunda creación, al contrario de lo ocurrido en la primera, donde Adán cuenta con Eva para tomar decisiones, en la segunda, esta, Eva, no tiene ni voz ni voto, dando origen al patriarcado.
A partir de ahí, es el caos una característica de lo femenino mientras que el orden lo pone lo masculino. Así, las criaturas que en el imaginario occidental medieval “encarnaron el paganismo, la herejía y los más bajos instintos humanos fueron las brujas”, siempre del género femenino.
La descripción que hace Codony es bastante explícita: “las mujeres afines a las bestias o con grandes conocimientos botánicos encendían todas las alarmas porque amenazaban con poseer, como el diablo, la sabiduría terrible de la naturaleza salvaje y se las creía capaces de hacer actuar a esa naturaleza a voluntad, enviando plagas, males de ojo y desgracias de todo tipo a los hombres y a las mujeres de fe”. Así pues, la lógica consecuencia era que había que eliminarlas para perseverar en la lucha contra el paganismo, la herejía y las fuerzas oscuras de la naturaleza; pero, sobre todo y principalmente, para que no periclitara la hegemonía patriarcal.
El dios razón
La única prohibición que el creador impuso al hombre fue la de no comer el fruto del árbol del conocimiento. Orden que el hombre no obedeció; ni él ni sus sucesores: los tiempos modernos aportaron el mito de la razón que encontró en el mecanicismo uno de los elementos clave del giro científico a lo largo de todo el siglo XVII, nacido de la mano de René Descartes.
El mecanicismo concebía la naturaleza y a los animales como seres sujetos a las leyes físicas que se podían conocer y manipular, de manera que, conociendo su funcionamiento, se encontraba la manera más eficiente de disponer de ella. Hoy esta concepción está afortunadamente superada y muy pocos dudan de que los animales pueden sufrir, sentir dolor e, incluso, emociones como el miedo o la angustia.
Sin embargo, parece que no sabemos leer la naturaleza y se la suele concebir bajo una visión completamente materialista: un paisaje bonito y explotable “del que solo nos interesan el placer que suscita o los recursos que pone a nuestro alcance”.
O el interés por apropiárnosla con el nacimiento del concepto de territorio sobre el que aplicar la ley del más fuerte, sin tener en cuenta que son los vínculos los que determinan la composición de un hábitat y hacen fluir la vida.
Al hilo de lo que antecede plantea la autora la posibilidad de que la bestia, en este caso los animales, se rebele. Tal rebelión, opina, no existe porque esta bestia es incapaz de oponerse a nada y, por tanto de rebelarse. Para ella, el hombre de la segunda creación del Génesis es el que ha propiciado lo que pudiera parecer una rebelión de la bestia, al haber creado las condiciones idóneas para que lo haga, por haber pisoteado a la naturaleza a su antojo. Y pone el ejemplo de los jabalíes que en Cataluña se han expandido invadiendo el espacio que nos fue dado por la creación; esto no habría ocurrido si, anteriormente, el hombre no hubiese matado a todos los lobos y talado los bosques de aquella tierra que limitaban y ponían coto a los movimientos migratorios de tales jabalíes.
Así, más que a eliminar a la bestia, a los animales que nos van acosando como consecuencia de nuestra mala praxis, sería recomendable “dirigir los esfuerzos a recuperar bosques sanos y ecosistemas equilibrados”.
Animismo
Y prosigue más adelante: “Occidente continúa ejerciendo el poder más allá del colonialismo e impone su concepción materialista de la naturaleza a las otras culturas”, unas culturas que viven, o vivían, en armonía con la naturaleza. Y concluye: “hay otras maneras de entender el mundo, de las cuales el hombre adánico debería empezar seriamente a tomar nota”.
Aporta el ejemplo de las tribus que practican el animismo que, en el fondo es una manera de recordarnos que no estamos solos en el mundo. Porque el animismo es un sistema concebido para asegurar la continuidad de la vida, lo que, en lenguaje actual, llamaríamos una gestión sostenible de los recursos.
Codony cierra su ensayo con sendos capítulos dedicados a Mujeres y bestia y Hombre-bestia. En el primero de ellos, comenta cómo en muchas culturas, principalmente primitivas, las mujeres vivían en condición de igualdad con los hombres, a diferencia de la Eva de la segunda creación que llegó tarde y solo para complacer al hombre.
Desde su punto de vista, la matriz es el único poder de la mujer frente al hombre, que teme no poder controlar su fertilidad, de donde nacerá el caos que el hombre quiere evitar. Algunas mujeres, al comportarse como todo el mundo esperaría que se comportara un hombre, en el fondo, lo que consiguen es afianzar el modelo patriarcal hegemónico.
Concluye la autora su obra con el siguiente mensaje: “Quizá Dios, hoy, ya no es muy importante para nuestras vidas; incluso hay quien dice que murió hace tiempo. Pero su mensaje concerniente a la naturaleza sigue muy vivo en el hombre, que todavía se cree con la potestad y el poder, como Yahvé, de transformar el planeta entero en un Edén domesticado”.
Concluyendo
No cabe duda de que, como proclama el nombre de esta serie que nos ofrece Fragmenta Editorial, Asaltar la Biblia, tomar como base para el desarrollo de todo un planteamiento un texto bíblico, es muy apropiado. Es lo que hace Pilar Codony en este interesante y muy actual ensayo.
Leer comentarios de expertos a los libros veterotestamentarios es siempre una opción más que recomendable. El profesor José Luis Sicre, autoridad indiscutible en los estudios de la Biblia, en sus comentarios a los pasajes del Génesis de los que parte esta obra, dice: “E incluso se los denuncia como culpables de graves problemas actuales, como la situación de inferioridad de la mujer, el destrozo de la naturaleza, etc.”
La autora no entra en disquisiciones sobre este particular, sino que, con gran sagacidad y maestría, se apoya en este pasaje del libro sagrado para desgranar un planteamiento de la realidad actual en la relación del hombre con la naturaleza y del varón con la mujer, que, por su evidencia, no precisa demostración.
El desarrollo que hace de sus hipótesis es impecable, impregnado, además, de un estilo muy ameno, lleno de referencias a situaciones habituales en nuestra vida y a muy diferentes autores que las han tratado, acercándonos a ellas bien directamente, bien a través de los personajes de obras literarias.
Quien se acerque a esta obra, de no más de noventa páginas, no se sentirá defraudado: en ella encontrará semillas de reflexión para hacer frente a situaciones que encuentra nada más acercarse a cualquier medio de comunicación social.
Índice
1. El hombre y la bestia
2. El mito de la creación… o de las creaciones
3. Dragones y brujas
4. El mecanismo del mundo
5. La ley del más fuerte
6. La rebelión de la bestia
7. La buena salvaje
8. El alma de todas las cosas
9. Mujeres y bestia
10. El hombre-bestia
Bibliografía
Reseñas
Breve historia del mandato
Juan Antonio Martínez de la Fe , 13/04/2024
Ficha Técnica
Título: Breve historia del mandato
Autor: Borja Bagunyà
Edita: Fragmenta Editorial, Barcelona, 2023
Colección: Fragmentos
Serie: Asaltar la Biblia
Traducción: Iris Parra Jounou
Encuadernación: Tapa blanda con solapas
Número de páginas: 80
ISBN: 978-84-17796-93-8
Precio: 11,50 euros
La editorial Fragmenta comienza a ofrecernos una sugestiva nueva serie, Asaltar la Biblia, en la que nos acerca ensayos sobre temas contemporáneos pero bajo el prisma de una relectura de célebres pasajes bíblicos.
Dentro de esta novedosa serie, aparece esta Breve historia del mandato. Se entiende del mandato de Dios al hombre que, en esta ocasión, encuentra su reflejo en el texto de Abrahán, cuando le ordena sacrificar a su propio hijo Isaac.
Borja Bagunyà inicia su texto con lo que es el vehículo de todo mandato, la palabra: “El Dios del Antiguo Testamento, Yahvé o Elohim, es un Dios de la palabra”, una palabra que no es meramente una descripción, sino que tiene un carácter ontopoético, pues produce lo que dice.
A través de ella, se realiza la comunicación de la divinidad con el hombre, pese a que se trate de un Dios no visible, pero que, sin embargo, funciona como garantía del sentido del mundo.
Una realidad que podemos observar no solo en el Dios del Antiguo Testamento, sino que es común a las diferentes divinidades que pueblan los panteones de diferentes civilizaciones y culturas, cuando se produce una comunicación con los humanos; tales actos comunicativos, trátese de la divinidad de la que se hable, subrayan dos importantes aspectos: “que son portadores de un saber absoluto y que su palabra incita a la acción”.
Más allá de la Biblia
Situaciones que se repiten en las literaturas de todos los tiempos como ocurre en los ejemplos que analiza el autor en los primeros compases de su obra, la Ilíada y Hamlet.
En cualquier caso, la comunicación no siempre viene dada por una palabra que se percibe directamente de quien la pronuncia; en general, se trata de una voz interior, “íntima e incesante, la voz de una conciencia testimonio de todo lo que se nos ocurre”.
La cuestión es que esta voz ostenta, simultáneamente, el poder legislativo y el poder judicial: marca las líneas de nuestra actuación y, en un examen de nuestra conciencia, nos juzga. En cualquier caso, se trata de obedecer al maestro, en una suerte de ascetismo que, en el caso católico trata de la muerte diaria que conduce a la vida en el otro mundo, mientras que, en el caso protestante nacido con la Reforma, propone una nueva relación con el trabajo y con los bienes “que allana el terreno para el desarrollo del capitalismo moderno y conforma el sistema de virtudes burguesas”.
Cuando los dioses se dirigen a nosotros, siempre lo hacen bajo la forma de un imperativo. Un imperativo que es aceptado sin más, como ocurre en la historia de Abrahán, o que nace en un mar de dudas, como le acaece a Hamlet.
La cuestión es que esa voz interior, traducida como mandato divino, tiene diferente recepción en la sociedad: en unos casos, son los místicos, los elegidos, mientras que, en otros, llevan al diagnóstico de locura.
Joseph Smith y Daniel P. Schreber
Avanzando en el tiempo, Borja Bagunyà nos ofrece ejemplos ya en los siglos XIX y XX. Concretamente, los de Joseph Smith y el de Daniel Paul Schreber. Al primero, hacia 1823, se le aparece el ángel Moroni, quien le revela el paradero de unos escritos, grabados en planchas de oro, que cuentan la visita de Jesús a los antepasados israelitas de los indígenas de América, ordenándole recuperarlos, traducirlos y restaurar la Iglesia cristiana primitiva.
La traducción se recoge en El libro de Mormon y da pie a Joseph Smith a fundar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como explica el autor, “es el relato clásico de una fundación profética, que validan y realizan los seguidores, testimonios y fieles, y convierte la aparición en culto”.
Caso distinto es el del juez sajón Daniel Paul Schreber, cuyo incidente dio pie a la teoría freudiana de la paranoia. Redactó su libro Memorias de un enfermo de nervios; explicaba que Dios, por medio de unos rayos solares, había decidido convertirlo en mujer para engendrar una nueva raza; esto con otra serie de alucinaciones y descabelladas afirmaciones. Siempre, una voz que mandata.
Como nuevos casos actuales de narrativas basadas también en supuestas realidades, habla de Thomas Pynchon y su La subasta del lote 49, o Expediente X o la película El show de Truman.
Este ensayo se cierra con un más que interesante y breve capítulo. Abrahán obedece sin discutir; Hamlet duda: Oedipa, la protagonista de La subasta del lote 49, no nos permite ver si existe mandato. En definitiva, se pasa de la sumisión al mandato del Padre a la neurosis como escapatoria primera a este mandato “y a la esquizosemia paranoide como una disolución de este mandato”. Es hora de cuestionarse si los dioses han callado. Hay quien dice que sí.
Concluyendo
Con la brevedad que caracteriza esta nueva serie de Fragmenta Editorial, este ensayo es más profundo de lo que cabría esperar de su no larga extensión. Nos hace discurrir desde aquel mandato bíblico a Abrahán hasta la literatura del presente siglo.
Por sus páginas han desfilado Elías Canetti, Michel Foucault, Homero, Cervantes, Julian Jaynes, Jacques Lacan, Thomas Pynchon, Daniel Paul Schreber, Shakespeare o Slavo Zizek entre otros, ofreciendo datos y reflexiones en el planteamiento de Borja Bagunyà.
Como bien reza la contracubierta del libro, “a través del análisis de grandes obras de la literatura occidental y mediante las herramientas de la crítica literaria, el escritor Borja Bagunyà analiza los vínculos entre la realidad y la conciencia. Así como los mecanismos que el hombre ha creado para orientar su acción”. Un objetivo plenamente logrado mediante un excelente plan de la obra y un magnífico desarrollo de lo planificado.
Índice
I
II
III
IV
V
VI
Bibliografía
Título: Breve historia del mandato
Autor: Borja Bagunyà
Edita: Fragmenta Editorial, Barcelona, 2023
Colección: Fragmentos
Serie: Asaltar la Biblia
Traducción: Iris Parra Jounou
Encuadernación: Tapa blanda con solapas
Número de páginas: 80
ISBN: 978-84-17796-93-8
Precio: 11,50 euros
La editorial Fragmenta comienza a ofrecernos una sugestiva nueva serie, Asaltar la Biblia, en la que nos acerca ensayos sobre temas contemporáneos pero bajo el prisma de una relectura de célebres pasajes bíblicos.
Dentro de esta novedosa serie, aparece esta Breve historia del mandato. Se entiende del mandato de Dios al hombre que, en esta ocasión, encuentra su reflejo en el texto de Abrahán, cuando le ordena sacrificar a su propio hijo Isaac.
Borja Bagunyà inicia su texto con lo que es el vehículo de todo mandato, la palabra: “El Dios del Antiguo Testamento, Yahvé o Elohim, es un Dios de la palabra”, una palabra que no es meramente una descripción, sino que tiene un carácter ontopoético, pues produce lo que dice.
A través de ella, se realiza la comunicación de la divinidad con el hombre, pese a que se trate de un Dios no visible, pero que, sin embargo, funciona como garantía del sentido del mundo.
Una realidad que podemos observar no solo en el Dios del Antiguo Testamento, sino que es común a las diferentes divinidades que pueblan los panteones de diferentes civilizaciones y culturas, cuando se produce una comunicación con los humanos; tales actos comunicativos, trátese de la divinidad de la que se hable, subrayan dos importantes aspectos: “que son portadores de un saber absoluto y que su palabra incita a la acción”.
Más allá de la Biblia
Situaciones que se repiten en las literaturas de todos los tiempos como ocurre en los ejemplos que analiza el autor en los primeros compases de su obra, la Ilíada y Hamlet.
En cualquier caso, la comunicación no siempre viene dada por una palabra que se percibe directamente de quien la pronuncia; en general, se trata de una voz interior, “íntima e incesante, la voz de una conciencia testimonio de todo lo que se nos ocurre”.
La cuestión es que esta voz ostenta, simultáneamente, el poder legislativo y el poder judicial: marca las líneas de nuestra actuación y, en un examen de nuestra conciencia, nos juzga. En cualquier caso, se trata de obedecer al maestro, en una suerte de ascetismo que, en el caso católico trata de la muerte diaria que conduce a la vida en el otro mundo, mientras que, en el caso protestante nacido con la Reforma, propone una nueva relación con el trabajo y con los bienes “que allana el terreno para el desarrollo del capitalismo moderno y conforma el sistema de virtudes burguesas”.
Cuando los dioses se dirigen a nosotros, siempre lo hacen bajo la forma de un imperativo. Un imperativo que es aceptado sin más, como ocurre en la historia de Abrahán, o que nace en un mar de dudas, como le acaece a Hamlet.
La cuestión es que esa voz interior, traducida como mandato divino, tiene diferente recepción en la sociedad: en unos casos, son los místicos, los elegidos, mientras que, en otros, llevan al diagnóstico de locura.
Joseph Smith y Daniel P. Schreber
Avanzando en el tiempo, Borja Bagunyà nos ofrece ejemplos ya en los siglos XIX y XX. Concretamente, los de Joseph Smith y el de Daniel Paul Schreber. Al primero, hacia 1823, se le aparece el ángel Moroni, quien le revela el paradero de unos escritos, grabados en planchas de oro, que cuentan la visita de Jesús a los antepasados israelitas de los indígenas de América, ordenándole recuperarlos, traducirlos y restaurar la Iglesia cristiana primitiva.
La traducción se recoge en El libro de Mormon y da pie a Joseph Smith a fundar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como explica el autor, “es el relato clásico de una fundación profética, que validan y realizan los seguidores, testimonios y fieles, y convierte la aparición en culto”.
Caso distinto es el del juez sajón Daniel Paul Schreber, cuyo incidente dio pie a la teoría freudiana de la paranoia. Redactó su libro Memorias de un enfermo de nervios; explicaba que Dios, por medio de unos rayos solares, había decidido convertirlo en mujer para engendrar una nueva raza; esto con otra serie de alucinaciones y descabelladas afirmaciones. Siempre, una voz que mandata.
Como nuevos casos actuales de narrativas basadas también en supuestas realidades, habla de Thomas Pynchon y su La subasta del lote 49, o Expediente X o la película El show de Truman.
Este ensayo se cierra con un más que interesante y breve capítulo. Abrahán obedece sin discutir; Hamlet duda: Oedipa, la protagonista de La subasta del lote 49, no nos permite ver si existe mandato. En definitiva, se pasa de la sumisión al mandato del Padre a la neurosis como escapatoria primera a este mandato “y a la esquizosemia paranoide como una disolución de este mandato”. Es hora de cuestionarse si los dioses han callado. Hay quien dice que sí.
Concluyendo
Con la brevedad que caracteriza esta nueva serie de Fragmenta Editorial, este ensayo es más profundo de lo que cabría esperar de su no larga extensión. Nos hace discurrir desde aquel mandato bíblico a Abrahán hasta la literatura del presente siglo.
Por sus páginas han desfilado Elías Canetti, Michel Foucault, Homero, Cervantes, Julian Jaynes, Jacques Lacan, Thomas Pynchon, Daniel Paul Schreber, Shakespeare o Slavo Zizek entre otros, ofreciendo datos y reflexiones en el planteamiento de Borja Bagunyà.
Como bien reza la contracubierta del libro, “a través del análisis de grandes obras de la literatura occidental y mediante las herramientas de la crítica literaria, el escritor Borja Bagunyà analiza los vínculos entre la realidad y la conciencia. Así como los mecanismos que el hombre ha creado para orientar su acción”. Un objetivo plenamente logrado mediante un excelente plan de la obra y un magnífico desarrollo de lo planificado.
Índice
I
II
III
IV
V
VI
Bibliografía
Reseñas
La era de la incertidumbre
Juan Antonio Martínez de la Fe , 04/04/2024
Ficha Técnica
Título: La era de la incertidumbre
Autor: Josep M. Català Domènech
Edita: Fragmenta Editorial, Barcelona, 2023
Colección: Fragmentos
Encuadernación: Tapa blanda con solapas
Número de páginas: 354
ISBN: 978-84-17796-95-2
Precio: 23 euros
Parece incontrovertido que asistimos a un momento de la historia de la humanidad que se presenta, cuando menos, como desconcertante. Descubrimientos de las diferentes ramas de la ciencia, novedosos planteamientos de la filosofía para tratar de entender lo que nace, inquietantes hechos que perturban una cuasi paz a la que nos habíamos acostumbrado. Una palabra, quizás, pudiera sintetizar toda esta realidad o, quizás, todas estas realidades: incertidumbre.
Ante ella surgen, qué duda cabe, múltiples y variadas formas de enfrentarla. Y una de ellas, muy bien razonada, además, es la que nos ofrece Josep M. Català Domènech en este libro que comentamos: La era de la incertidumbre.
¿Es arriesgado abordar en un texto tanta carencia de certezas? Quizás, pero se puede salir muy airoso del intento, como ocurre en esta ocasión. Desde la Introducción, el autor nos muestra todas sus cautelas a la hora de enfrentarse al desafío; lo que pretende es querer poner orden a una sensación personal de desconcierto, la búsqueda de un remedio contra la angustia provocada por la falta de una visión clara, nítida, de lo que ocurre.
No pretende, por tanto, Català decirnos lo que debemos pensar, no; lo que pretende, más bien, es decírselo a sí mismo. Busca ensayar un remedio contra la angustia que provoca el hecho de que “todas las certezas se estén tambaleando o hayan sido convertidas ya en ruinas”. En definitiva, dejar constancia de un proceso de pensamiento que acarrea más dudas que certezas.
Para ello se introduce en tres terrenos, no exclusivos, pero sí muy destacados, como son la propia humanidad, la sexualidad y la verdad. Temas sobre los que la realidad actual nos conduce a la contradicción de tener que pensar de manera diferente, pero, eso sí, con los mismos instrumentos que venimos utilizando hasta hoy.
Son, pues, tres los escenarios en los que el autor se detiene en el texto y que son como posibles futuros en los que se desenvuelve esta era de incertidumbre: el poshumanismo, el posfeminismo y la posverdad. En ellos profundizan las páginas del libro.
Desde luego, estos tres ámbitos se hallan intrínsicamente conectados entre sí porque “todos ellos expresan el declive del humanismo y ponen de relieve la bancarrota de determinadas esencias, ya sean las relativas al concepto de ser humano, al binarismo sexual o a las verdades absolutas”. Y, más adelante, de manera rotunda: “Para dejarlo claro: en el terreno del poshumanismo, el posfeminismo y la posverdad se plantean gran parte de los retos del pensamiento contemporáneo”.
En definitiva, este ensayo procura articular partes que, en principio, son muy diversas pero que se combinan entre sí, penetrándose unas a otras forjando un tejido complejo, aunque no definitivo, que pretende intuir ese futuro que, desde diversos ángulos, se está construyendo.
Tras esta más que interesante y necesaria Introducción, aborda el autor el primer capítulo de la obra: Noticias del fin del mundo. Tiempo, existencia e incertidumbre.
Complejidad
Parte de la premisa de que el pensamiento humano se encuentra actualmente en una encrucijada, algo que no es novedoso en el devenir de la humanidad, pero que hoy adquiere un matiz cargado de dramatismo, porque se ve cercado por el incremento de la complejidad de lo real y la creciente aceleración de los acontecimientos que forman esta realidad cambiante.
Distingue el autor los momentos de inflexión que detecta: primero, la aparición de la imprenta y, ya en el XIX, la aparición de la electricidad; hoy es la digitalización. Todos ellos tienen un denominador común: si previamente fueron acontecimientos impensables, finalmente lograron no solo modificar el pensamiento sobre ellos, sino que alteraron, alteran y cambian, incluso, la forma de pensar. Actualmente, la digitalización “apenas si empieza a ser comprendida y a modificar nuestras estructuras mentales”.
Este imaginario social se caracteriza por un desorbitado optimismo, basado en el impulso de la ciencia positivista, y por la aparición de los signos de una creciente desesperanza. Lo que no impide que, en este período de transición, la sociedad continúe viviendo en el pasado, pese a que todo esté cambiando en ella.
Así ocurre que aún vivimos dependiendo del paradigma eléctrico instaurado a finales del XIX, aunque nos hallemos penetrando en un ámbito orgánico. Si trazáramos una línea de progresión, podríamos observar una progresión que va desde el sujeto a la tecnología y de esta a la biología: “nada de las anteriores etapas ha desaparecido, sino que ha sido transformado por lo que ha venido después”, en un ascendente progreso en complejidad; así, “el sujeto actual es el producto de la conjunción del sujeto humanista del Renacimiento más la creciente sofisticación tecnológica, y ahora apunta hacia una conformación biológica, es decir, hacia una comprensión biológica del ser humano y su subjetividad”. Se pasa, así, de una centralidad del sujeto a la de la tecnología y, de esta, a una materialidad vitalista, de manera que la tecnología se humaniza.
Bajo esta perspectiva, cualquier fenómeno social, político, físico, químico, biológico, psicológico, etc., se puede contemplar desde la perspectiva de la complejidad: los nuevos problemas requieren nuevas formas de pensamiento, dejando atrás las certidumbres en que nos habíamos apoyado.
Lo que nos conduce a una tremenda realidad: dudar de la verdad es asomarse al abismo. Hay quien considera que la verdad es la realidad, pero lo que ocurre es que esta realidad, considerada como un conjunto de ámbitos ontológicos relacionados, puede contemplarse como un sistema.
¿Dónde localizamos hoy la verdad? Actualmente, está centrada en el discurso científico y en las instituciones que lo producen, sin caer en la cuenta de que, precisamente por pretender ser el reducto último de la verdad y ofrecer garantías de ello, dejan ver su vulnerabilidad, puesto que se recurre a ellas para sostener posturas ideológicas de todo tipo.
“El político acude al científico para obtener pruebas de la bondad y necesidad de sus actuaciones, pero también el científico acude al político en busca de financiación y de regulaciones que se ajusten a sus descubrimientos”. Es evidente que, cuando apelamos a la verdad, queremos decir muchas cosas. “En el mundo contemporáneo, ir en busca de la verdad no significa seguir un camino de perfección, sino una forma de cubrir las imperfecciones”.
Es evidente que no es la ciencia en sí lo que está en disputa, no; lo es el entramado en el que se halla inmerso hoy en día el trabajo científico, que conduce a una serie de conflictos de intereses de todo tipo. Y si la ciencia es la garante de la verdad, resulta que esta, la verdad, deviene en un negocio que produce el beneficio de ocultar la mentira, que es donde se encuentra el verdadero negocio.
En este bloque de su ensayo, aborda el autor estos asuntos aquí esbozados y lo hace de una manera más amplia y profunda, tocando vocablos tan de actualidad como el de la posverdad.
Políticamente correcto
El feminismo, género-sexo, sexualidad líquida, … Son términos a los que nos hemos acostumbrado por su frecuente presencia en cualquier medio de comunicación o red social. Al tema dedica Català unas páginas, en la línea de su planteamiento general de la obra.
Habla de lo políticamente correcto y advierte de que hoy corremos el peligro, como sociedad, de que el aumento de la sensibilidad moral desemboque en un detrimento de nuestra perspicacia, llegando, incluso, a volvernos menos inteligentes.
Se adhiere al pensamiento de que es necesario corregir la carencia de sensibilidad social y el machismo, la xenofobia o el racismo; esto es indiscutible. Pero sugiere, en una línea transversal que recorre todo su ensayo, que también es imprescindible no hacerlo desde la intolerancia.
Hace notar el autor, refiriéndose a los términos “género” y “sexo”, que el primero arranca desde la biología, dejando atrás al segundo; pasa luego a la sociología, al entender que es algo construido y determinado por roles sociales; y, de esta, penetra en la psicología, donde se convierte en una cuestión identitaria que no tiene otro fundamento que la propia percepción o sentimiento.
Tras esta incursión, necesaria, sobre la cuestión de género y sexo, xenofobia o racismo, Català retorna al hilo de su exposición girando acerca de la ciencia y su papel.
Ciencia
Considera que a la sociedad se le pide que ajuste todas sus ideas y forma de pensar a lo que dicta la ciencia; es como si, fuera de ella, nada pudiera existir. Pero ocurre que la realidad cambia a mayor velocidad de lo que la ciencia puede permitirse; lo que lleva a aceptar la oportunidad de un pensamiento alternativo, capaz de unir pasado, presente y futuro.
No se trata de dudar sobre la validez de la ciencia, no; lo que ocurre es que dicha validez es solo parcial, como también ocurre con la filosofía. Por lo que aquel pensamiento especulativo ofrece la posibilidad de unos modelos posibles de la realidad que ensanchen el alcance de la visión científica. Porque lo cierto es que la ciencia no piensa, no es su función, pero sí es pensada por el marco conceptual en el que se inscribe siempre su labor y que suele pasar desapercibido al científico y al ámbito de la ciencia también.
El autor reconoce no ser especialista en algunos de estos temas, por lo que recurre a cavilar sobre ellos, lanzando hipótesis sobre un posible cambio de paradigma futuro y, partiendo de sus características generales, reflexionar sobre lo que considera equivocado en el conocimiento actual.
Al científico no se le puede pedir que avance acontecimientos; no es esa su labor. No trabaja con el presente, sino con el pasado, por lo que corresponde al pensador la tarea de teorizar sobre el futuro. Ni siquiera al filósofo, que también mira al pasado, encontrando en el ensayista a quien es más libre y se encuentra en mejores condiciones para especular.
Sin embargo, el progreso ha devenido en un mito que considera que los avances científicos no necesitan justificación, ya que su sola existencia valida su pertinencia.
Se suele considerar progreso la superación del ser humano por la vía de mecanizarlo; para el autor, esta idea es interesante como ejercicio especulativo, pero no la considera necesaria.
Ya en este terreno, entra en juego la ética. Si todo cambia, parece que lo lógico sería que también ella, la ética, lo haga. Sin embargo, advierte de que “una estrategia del capitalismo y de sus apologetas, es pretender que todo debe cambiar, la ética incluida, para amoldarse al ritmo y los requisitos de ese sistema”. Es evidente que un deseable desarrollo tecnológico no tiene necesariamente que ser a costa de la humanidad que lo ha impulsado; quizás es el momento de plantearse si el desarrollo así entendido no se le ha ido de las manos: “no cabe duda de que es mucho más complicado pensar en la alianza del ser humano y las máquinas que en la superación del ser humano por las máquinas”.
El reto, por supuesto, consiste en asimilar la tecnología, sí, pero manteniéndola a raya; y eso pese a que el mundo contemporáneo, que se corresponde con un capitalismo salvaje, bregue en la otra dirección.
Posverdad
Ya el quinto capítulo de la obra lleva su mensaje desde el mismo título: Días extraños: miedo, pandemias y formas de vida.
En efecto: vivimos unos particulares días en los que la pandemia recién padecida ha desembocado en diversas formas de vida. Este tema de la pandemia aparecerá recurrentemente en la obra hasta su final.
Asistimos hoy a la creación de comisiones varias en diferentes instituciones para analizar los casos de corrupción nacidos en el seno de la pandemia, a lo que el autor apostilla: “Sin embargo, lo cierto es que el juego de intereses que mueve la realidad contemporánea ha sobrepasado la fase de corrupción, no porque esta haya desaparecido, sino porque hay fenómenos que la superan”.
Los medios de comunicación nos apabullaban a diario con estadísticas varias, ofrecidas por autoridades e instituciones, para confirmar su política de actuación; no en vano son las estadísticas una de las formas más efectivas de controlar la realidad, “de convertirla en un material manipulable, anulando en ella cualquier factor azaroso”.
Sin embargo, la experiencia parece indicar que, a mayor número de datos disponibles, más difícil es llegar a conclusiones acertadas. De lo que no cabe duda es de que, en el caso de la política sanitaria, por ejemplo, se percibió una red de interacciones políticas, sociales y económicas capaces de transformar el conjunto de la sociedad. Una red que se forma y deforma constantemente a través del movimiento circulatorio, dentro de ella, del dinero, las ideas y el poder.
La cuestión que se plantea seguidamente es la de ver cómo comunicar lo que supuestamente se conoce al resto de la sociedad. Entran en juego aquí la publicidad y la propaganda: la primera es una técnica de persuasión, mientras que la segunda opera mediante técnicas de desinformación.
Una de las maneras de esconder los fines espurios es apelar a una autoridad para corroborar los mensajes; actualmente, sin autoridades trascendentes, el recurso más eficaz es recurrir a la ciencia. ¿Y qué ocurre? “La sociedad en general pone en suspenso su sentido crítico y se somete al principio de la supuesta autoridad moral de los gobiernos o de la indiscutible objetividad de la ciencia y la eficacia de los expertos”, insistimos, poniendo en suspenso el sentido crítico.
Si alguien ejercita su derecho a la crítica a las disposiciones que vienen de estas instituciones, pasa a ser un disidente, con lo que basta con adjetivarlo para que quede encerrado conceptualmente.
Piensa el autor que no hemos asimilado convenientemente el papel de la publicidad en el mundo contemporáneo, perdiendo de vista que ella, la publicidad, tiene en su naturaleza manejar mensajes que son, a la vez, verdad y mentira: la verdad se convierte fácilmente en mentira y esta en verdad. Es decir, que, en la sociedad actual, el poder, en cualquiera de sus niveles, está en disposición de mentir diciendo la verdad y de decir la verdad mintiendo.
Entra, finalmente, Català, en el último capítulo de su ensayo que bascula, fundamentalmente sobre la reciente pandemia de covid y la vibrante polémica en torno al uso de las vacunas.
Fue frecuente escuchar, desde casi todos los medios, la palabra conspiranoico, adjetivo aplicado a cualquier disidente de la línea oficial; sin embargo, pensar que las instancias de poder actúan de forma angelical, que siempre se atienen a una irreprochable conducta democrática y desinteresada, podría ser equivalente a algún tipo de patología. Y recalca: “a la ciencia le ha ido tan bien en este mundo que todo dios sabe que tiene demasiados intereses como para ser honrada. Ha servido tan bien al poder que nadie ya espera de ella que sirva además a la verdad”; perspectiva algo pesimista, aunque no carente de fundamento.
En este saco entran también las llamadas agencias encargadas de desenmascarar las noticias falsas y bulos, ya que, a juicio del autor, su labor de denuncia se dirige solamente a las noticias alternativas, rara vez a la desinformación o la propaganda que provienen de los gobiernos occidentales o las grandes corporaciones.
Y concluye: “Una vez más comprobamos cómo la apelación a la verdad sirve para censurar el pensamiento crítico. Hay que desconfiar siempre de quienes hablan en nombre de la verdad”.
Concluyendo
Esta obra pone el dedo en la llaga y apunta certeramente a la complejidad del mundo que habitamos. Nuestra sociedad se encuentra ya alejada de aquellas fuentes de certeza basadas en la autoridad de ilustres personajes o de ideas que trascendían la realidad terrenal.
Estando, como estamos, necesitados de certidumbres que aseguren nuestro paso, nuestro marco relacional, el paradigma de nuestra vida, hemos vuelto los ojos hacia otras fuentes de certezas: el progreso, las instituciones o la ciencia.
Instalados ya en esta realidad que nos ofrece seguridad, optamos por no cuestionar sus fundamentos, ya que, hacerlo, nos puede incluir en el grupo de díscolos, disidentes o conspiranoicos. No conviene dudar de los conceptos que emanan de autoridades apoyadas en datos, en ciencias, en expertos.
Sin embargo, el autor nos invita a no renunciar al espíritu crítico, a cuestionar los planteamientos que nos son ofrecidos, no movidos por el ánimo estéril de rebatirlos por rebatirlos, sino con el objetivo de analizar sus relaciones políticas, económica o sociales y darles el suficiente grado de objetividad y sensatez que nos sea posible.
Josep M. Català Domènech siembra esta semilla, tan necesaria, a lo largo de este extenso ensayo, escrito con enorme claridad, proximidad y respeto, que lo convierten en una obra de muy recomendable lectura en esta era de la incertidumbre.
Índice
Introducción
I. NOTICIAS DEL FIN DEL MUNDO. TIEMPO, EXISTENCIA E INCERTIDUMBRE
1. Polaridades infinitas
2. Antiguos y modernos
3. Modos de existir
4. Realidades imaginarias
5. Después de la inteligencia
6. El fin de la certidumbre
7. El sujeto especulativo
II. ENSAYO GENERAL DE UN CRIMEN. CIENCIA, VERDAD Y CORAJE
1. La verdad sobre la verdad
2. La verdad y sus disfraces
3. ¿Quién teme a la posverdad?
4. La verdad sobre las noticias falsas
5. Verdad y autoridad
6. Ciencia sin conciencia
7. La verdad del falsario
III. SEXO Y CONOCIMIENTO. GÉNERO, NEOLIBERALISMO E IMAGINACIÓN
1. El sexo de los posmodernos
2. Retórica y verdad
3. La revolución del género
4. Sexo y subjetividad
5. Formas de exclusión
6. Las fantasías de lo real
7. Lo normal y lo patológico
IV. LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA HUMANIDAD. CÍBORGS, VIRUS Y MUTANTES
1. La saga de los muertos vivientes
2. Una realidad vírica
3. Especulación y pensamiento
4. Los delirios del progreso
5. Tecnoética para principiantes
6. La realidad hecha añicos
7. Realidades tecnológicas
V. DÍAS EXTRAÑOS. MIEDOS, PANDEMIAS Y FORMAS DE VIDA
1. Formas del apocalipsis cotidiano
2. La China entre nosotros
3. El discreto encanto de las estadísticas
4. La vacunación como auto sacramental
5. Redes que la razón ignora
VI. LA MENTIRA-VERDAD. INFORMACIÓN, DESINFORMACIÓN Y PROPAGANDA
1. Publicidad y propaganda
2. El “terraplanismo” y la patafísica cotidiana
3. La ineludible sinceridad de Dios
4. La publicidad como forma simbólica
5. La doble contabilidad ontológica
6. No es lo que parece
VII. EL DELIRIO NECESARIO. PARANOIA, CONSPIRACIÓN Y PODER
1. La conspiración de las teorías
2. El saber conspirativo
3. Entre el pensamiento único y el único pensamiento
4. Los magos de Oz
5. El nuevo Frankenstein
6. El fármaco paranoico
7. Paisaje después de la batalla
8. La perversión comunicativa
A modo de conclusión provisional
Bibliografía
Título: La era de la incertidumbre
Autor: Josep M. Català Domènech
Edita: Fragmenta Editorial, Barcelona, 2023
Colección: Fragmentos
Encuadernación: Tapa blanda con solapas
Número de páginas: 354
ISBN: 978-84-17796-95-2
Precio: 23 euros
Parece incontrovertido que asistimos a un momento de la historia de la humanidad que se presenta, cuando menos, como desconcertante. Descubrimientos de las diferentes ramas de la ciencia, novedosos planteamientos de la filosofía para tratar de entender lo que nace, inquietantes hechos que perturban una cuasi paz a la que nos habíamos acostumbrado. Una palabra, quizás, pudiera sintetizar toda esta realidad o, quizás, todas estas realidades: incertidumbre.
Ante ella surgen, qué duda cabe, múltiples y variadas formas de enfrentarla. Y una de ellas, muy bien razonada, además, es la que nos ofrece Josep M. Català Domènech en este libro que comentamos: La era de la incertidumbre.
¿Es arriesgado abordar en un texto tanta carencia de certezas? Quizás, pero se puede salir muy airoso del intento, como ocurre en esta ocasión. Desde la Introducción, el autor nos muestra todas sus cautelas a la hora de enfrentarse al desafío; lo que pretende es querer poner orden a una sensación personal de desconcierto, la búsqueda de un remedio contra la angustia provocada por la falta de una visión clara, nítida, de lo que ocurre.
No pretende, por tanto, Català decirnos lo que debemos pensar, no; lo que pretende, más bien, es decírselo a sí mismo. Busca ensayar un remedio contra la angustia que provoca el hecho de que “todas las certezas se estén tambaleando o hayan sido convertidas ya en ruinas”. En definitiva, dejar constancia de un proceso de pensamiento que acarrea más dudas que certezas.
Para ello se introduce en tres terrenos, no exclusivos, pero sí muy destacados, como son la propia humanidad, la sexualidad y la verdad. Temas sobre los que la realidad actual nos conduce a la contradicción de tener que pensar de manera diferente, pero, eso sí, con los mismos instrumentos que venimos utilizando hasta hoy.
Son, pues, tres los escenarios en los que el autor se detiene en el texto y que son como posibles futuros en los que se desenvuelve esta era de incertidumbre: el poshumanismo, el posfeminismo y la posverdad. En ellos profundizan las páginas del libro.
Desde luego, estos tres ámbitos se hallan intrínsicamente conectados entre sí porque “todos ellos expresan el declive del humanismo y ponen de relieve la bancarrota de determinadas esencias, ya sean las relativas al concepto de ser humano, al binarismo sexual o a las verdades absolutas”. Y, más adelante, de manera rotunda: “Para dejarlo claro: en el terreno del poshumanismo, el posfeminismo y la posverdad se plantean gran parte de los retos del pensamiento contemporáneo”.
En definitiva, este ensayo procura articular partes que, en principio, son muy diversas pero que se combinan entre sí, penetrándose unas a otras forjando un tejido complejo, aunque no definitivo, que pretende intuir ese futuro que, desde diversos ángulos, se está construyendo.
Tras esta más que interesante y necesaria Introducción, aborda el autor el primer capítulo de la obra: Noticias del fin del mundo. Tiempo, existencia e incertidumbre.
Complejidad
Parte de la premisa de que el pensamiento humano se encuentra actualmente en una encrucijada, algo que no es novedoso en el devenir de la humanidad, pero que hoy adquiere un matiz cargado de dramatismo, porque se ve cercado por el incremento de la complejidad de lo real y la creciente aceleración de los acontecimientos que forman esta realidad cambiante.
Distingue el autor los momentos de inflexión que detecta: primero, la aparición de la imprenta y, ya en el XIX, la aparición de la electricidad; hoy es la digitalización. Todos ellos tienen un denominador común: si previamente fueron acontecimientos impensables, finalmente lograron no solo modificar el pensamiento sobre ellos, sino que alteraron, alteran y cambian, incluso, la forma de pensar. Actualmente, la digitalización “apenas si empieza a ser comprendida y a modificar nuestras estructuras mentales”.
Este imaginario social se caracteriza por un desorbitado optimismo, basado en el impulso de la ciencia positivista, y por la aparición de los signos de una creciente desesperanza. Lo que no impide que, en este período de transición, la sociedad continúe viviendo en el pasado, pese a que todo esté cambiando en ella.
Así ocurre que aún vivimos dependiendo del paradigma eléctrico instaurado a finales del XIX, aunque nos hallemos penetrando en un ámbito orgánico. Si trazáramos una línea de progresión, podríamos observar una progresión que va desde el sujeto a la tecnología y de esta a la biología: “nada de las anteriores etapas ha desaparecido, sino que ha sido transformado por lo que ha venido después”, en un ascendente progreso en complejidad; así, “el sujeto actual es el producto de la conjunción del sujeto humanista del Renacimiento más la creciente sofisticación tecnológica, y ahora apunta hacia una conformación biológica, es decir, hacia una comprensión biológica del ser humano y su subjetividad”. Se pasa, así, de una centralidad del sujeto a la de la tecnología y, de esta, a una materialidad vitalista, de manera que la tecnología se humaniza.
Bajo esta perspectiva, cualquier fenómeno social, político, físico, químico, biológico, psicológico, etc., se puede contemplar desde la perspectiva de la complejidad: los nuevos problemas requieren nuevas formas de pensamiento, dejando atrás las certidumbres en que nos habíamos apoyado.
Lo que nos conduce a una tremenda realidad: dudar de la verdad es asomarse al abismo. Hay quien considera que la verdad es la realidad, pero lo que ocurre es que esta realidad, considerada como un conjunto de ámbitos ontológicos relacionados, puede contemplarse como un sistema.
¿Dónde localizamos hoy la verdad? Actualmente, está centrada en el discurso científico y en las instituciones que lo producen, sin caer en la cuenta de que, precisamente por pretender ser el reducto último de la verdad y ofrecer garantías de ello, dejan ver su vulnerabilidad, puesto que se recurre a ellas para sostener posturas ideológicas de todo tipo.
“El político acude al científico para obtener pruebas de la bondad y necesidad de sus actuaciones, pero también el científico acude al político en busca de financiación y de regulaciones que se ajusten a sus descubrimientos”. Es evidente que, cuando apelamos a la verdad, queremos decir muchas cosas. “En el mundo contemporáneo, ir en busca de la verdad no significa seguir un camino de perfección, sino una forma de cubrir las imperfecciones”.
Es evidente que no es la ciencia en sí lo que está en disputa, no; lo es el entramado en el que se halla inmerso hoy en día el trabajo científico, que conduce a una serie de conflictos de intereses de todo tipo. Y si la ciencia es la garante de la verdad, resulta que esta, la verdad, deviene en un negocio que produce el beneficio de ocultar la mentira, que es donde se encuentra el verdadero negocio.
En este bloque de su ensayo, aborda el autor estos asuntos aquí esbozados y lo hace de una manera más amplia y profunda, tocando vocablos tan de actualidad como el de la posverdad.
Políticamente correcto
El feminismo, género-sexo, sexualidad líquida, … Son términos a los que nos hemos acostumbrado por su frecuente presencia en cualquier medio de comunicación o red social. Al tema dedica Català unas páginas, en la línea de su planteamiento general de la obra.
Habla de lo políticamente correcto y advierte de que hoy corremos el peligro, como sociedad, de que el aumento de la sensibilidad moral desemboque en un detrimento de nuestra perspicacia, llegando, incluso, a volvernos menos inteligentes.
Se adhiere al pensamiento de que es necesario corregir la carencia de sensibilidad social y el machismo, la xenofobia o el racismo; esto es indiscutible. Pero sugiere, en una línea transversal que recorre todo su ensayo, que también es imprescindible no hacerlo desde la intolerancia.
Hace notar el autor, refiriéndose a los términos “género” y “sexo”, que el primero arranca desde la biología, dejando atrás al segundo; pasa luego a la sociología, al entender que es algo construido y determinado por roles sociales; y, de esta, penetra en la psicología, donde se convierte en una cuestión identitaria que no tiene otro fundamento que la propia percepción o sentimiento.
Tras esta incursión, necesaria, sobre la cuestión de género y sexo, xenofobia o racismo, Català retorna al hilo de su exposición girando acerca de la ciencia y su papel.
Ciencia
Considera que a la sociedad se le pide que ajuste todas sus ideas y forma de pensar a lo que dicta la ciencia; es como si, fuera de ella, nada pudiera existir. Pero ocurre que la realidad cambia a mayor velocidad de lo que la ciencia puede permitirse; lo que lleva a aceptar la oportunidad de un pensamiento alternativo, capaz de unir pasado, presente y futuro.
No se trata de dudar sobre la validez de la ciencia, no; lo que ocurre es que dicha validez es solo parcial, como también ocurre con la filosofía. Por lo que aquel pensamiento especulativo ofrece la posibilidad de unos modelos posibles de la realidad que ensanchen el alcance de la visión científica. Porque lo cierto es que la ciencia no piensa, no es su función, pero sí es pensada por el marco conceptual en el que se inscribe siempre su labor y que suele pasar desapercibido al científico y al ámbito de la ciencia también.
El autor reconoce no ser especialista en algunos de estos temas, por lo que recurre a cavilar sobre ellos, lanzando hipótesis sobre un posible cambio de paradigma futuro y, partiendo de sus características generales, reflexionar sobre lo que considera equivocado en el conocimiento actual.
Al científico no se le puede pedir que avance acontecimientos; no es esa su labor. No trabaja con el presente, sino con el pasado, por lo que corresponde al pensador la tarea de teorizar sobre el futuro. Ni siquiera al filósofo, que también mira al pasado, encontrando en el ensayista a quien es más libre y se encuentra en mejores condiciones para especular.
Sin embargo, el progreso ha devenido en un mito que considera que los avances científicos no necesitan justificación, ya que su sola existencia valida su pertinencia.
Se suele considerar progreso la superación del ser humano por la vía de mecanizarlo; para el autor, esta idea es interesante como ejercicio especulativo, pero no la considera necesaria.
Ya en este terreno, entra en juego la ética. Si todo cambia, parece que lo lógico sería que también ella, la ética, lo haga. Sin embargo, advierte de que “una estrategia del capitalismo y de sus apologetas, es pretender que todo debe cambiar, la ética incluida, para amoldarse al ritmo y los requisitos de ese sistema”. Es evidente que un deseable desarrollo tecnológico no tiene necesariamente que ser a costa de la humanidad que lo ha impulsado; quizás es el momento de plantearse si el desarrollo así entendido no se le ha ido de las manos: “no cabe duda de que es mucho más complicado pensar en la alianza del ser humano y las máquinas que en la superación del ser humano por las máquinas”.
El reto, por supuesto, consiste en asimilar la tecnología, sí, pero manteniéndola a raya; y eso pese a que el mundo contemporáneo, que se corresponde con un capitalismo salvaje, bregue en la otra dirección.
Posverdad
Ya el quinto capítulo de la obra lleva su mensaje desde el mismo título: Días extraños: miedo, pandemias y formas de vida.
En efecto: vivimos unos particulares días en los que la pandemia recién padecida ha desembocado en diversas formas de vida. Este tema de la pandemia aparecerá recurrentemente en la obra hasta su final.
Asistimos hoy a la creación de comisiones varias en diferentes instituciones para analizar los casos de corrupción nacidos en el seno de la pandemia, a lo que el autor apostilla: “Sin embargo, lo cierto es que el juego de intereses que mueve la realidad contemporánea ha sobrepasado la fase de corrupción, no porque esta haya desaparecido, sino porque hay fenómenos que la superan”.
Los medios de comunicación nos apabullaban a diario con estadísticas varias, ofrecidas por autoridades e instituciones, para confirmar su política de actuación; no en vano son las estadísticas una de las formas más efectivas de controlar la realidad, “de convertirla en un material manipulable, anulando en ella cualquier factor azaroso”.
Sin embargo, la experiencia parece indicar que, a mayor número de datos disponibles, más difícil es llegar a conclusiones acertadas. De lo que no cabe duda es de que, en el caso de la política sanitaria, por ejemplo, se percibió una red de interacciones políticas, sociales y económicas capaces de transformar el conjunto de la sociedad. Una red que se forma y deforma constantemente a través del movimiento circulatorio, dentro de ella, del dinero, las ideas y el poder.
La cuestión que se plantea seguidamente es la de ver cómo comunicar lo que supuestamente se conoce al resto de la sociedad. Entran en juego aquí la publicidad y la propaganda: la primera es una técnica de persuasión, mientras que la segunda opera mediante técnicas de desinformación.
Una de las maneras de esconder los fines espurios es apelar a una autoridad para corroborar los mensajes; actualmente, sin autoridades trascendentes, el recurso más eficaz es recurrir a la ciencia. ¿Y qué ocurre? “La sociedad en general pone en suspenso su sentido crítico y se somete al principio de la supuesta autoridad moral de los gobiernos o de la indiscutible objetividad de la ciencia y la eficacia de los expertos”, insistimos, poniendo en suspenso el sentido crítico.
Si alguien ejercita su derecho a la crítica a las disposiciones que vienen de estas instituciones, pasa a ser un disidente, con lo que basta con adjetivarlo para que quede encerrado conceptualmente.
Piensa el autor que no hemos asimilado convenientemente el papel de la publicidad en el mundo contemporáneo, perdiendo de vista que ella, la publicidad, tiene en su naturaleza manejar mensajes que son, a la vez, verdad y mentira: la verdad se convierte fácilmente en mentira y esta en verdad. Es decir, que, en la sociedad actual, el poder, en cualquiera de sus niveles, está en disposición de mentir diciendo la verdad y de decir la verdad mintiendo.
Entra, finalmente, Català, en el último capítulo de su ensayo que bascula, fundamentalmente sobre la reciente pandemia de covid y la vibrante polémica en torno al uso de las vacunas.
Fue frecuente escuchar, desde casi todos los medios, la palabra conspiranoico, adjetivo aplicado a cualquier disidente de la línea oficial; sin embargo, pensar que las instancias de poder actúan de forma angelical, que siempre se atienen a una irreprochable conducta democrática y desinteresada, podría ser equivalente a algún tipo de patología. Y recalca: “a la ciencia le ha ido tan bien en este mundo que todo dios sabe que tiene demasiados intereses como para ser honrada. Ha servido tan bien al poder que nadie ya espera de ella que sirva además a la verdad”; perspectiva algo pesimista, aunque no carente de fundamento.
En este saco entran también las llamadas agencias encargadas de desenmascarar las noticias falsas y bulos, ya que, a juicio del autor, su labor de denuncia se dirige solamente a las noticias alternativas, rara vez a la desinformación o la propaganda que provienen de los gobiernos occidentales o las grandes corporaciones.
Y concluye: “Una vez más comprobamos cómo la apelación a la verdad sirve para censurar el pensamiento crítico. Hay que desconfiar siempre de quienes hablan en nombre de la verdad”.
Concluyendo
Esta obra pone el dedo en la llaga y apunta certeramente a la complejidad del mundo que habitamos. Nuestra sociedad se encuentra ya alejada de aquellas fuentes de certeza basadas en la autoridad de ilustres personajes o de ideas que trascendían la realidad terrenal.
Estando, como estamos, necesitados de certidumbres que aseguren nuestro paso, nuestro marco relacional, el paradigma de nuestra vida, hemos vuelto los ojos hacia otras fuentes de certezas: el progreso, las instituciones o la ciencia.
Instalados ya en esta realidad que nos ofrece seguridad, optamos por no cuestionar sus fundamentos, ya que, hacerlo, nos puede incluir en el grupo de díscolos, disidentes o conspiranoicos. No conviene dudar de los conceptos que emanan de autoridades apoyadas en datos, en ciencias, en expertos.
Sin embargo, el autor nos invita a no renunciar al espíritu crítico, a cuestionar los planteamientos que nos son ofrecidos, no movidos por el ánimo estéril de rebatirlos por rebatirlos, sino con el objetivo de analizar sus relaciones políticas, económica o sociales y darles el suficiente grado de objetividad y sensatez que nos sea posible.
Josep M. Català Domènech siembra esta semilla, tan necesaria, a lo largo de este extenso ensayo, escrito con enorme claridad, proximidad y respeto, que lo convierten en una obra de muy recomendable lectura en esta era de la incertidumbre.
Índice
Introducción
I. NOTICIAS DEL FIN DEL MUNDO. TIEMPO, EXISTENCIA E INCERTIDUMBRE
1. Polaridades infinitas
2. Antiguos y modernos
3. Modos de existir
4. Realidades imaginarias
5. Después de la inteligencia
6. El fin de la certidumbre
7. El sujeto especulativo
II. ENSAYO GENERAL DE UN CRIMEN. CIENCIA, VERDAD Y CORAJE
1. La verdad sobre la verdad
2. La verdad y sus disfraces
3. ¿Quién teme a la posverdad?
4. La verdad sobre las noticias falsas
5. Verdad y autoridad
6. Ciencia sin conciencia
7. La verdad del falsario
III. SEXO Y CONOCIMIENTO. GÉNERO, NEOLIBERALISMO E IMAGINACIÓN
1. El sexo de los posmodernos
2. Retórica y verdad
3. La revolución del género
4. Sexo y subjetividad
5. Formas de exclusión
6. Las fantasías de lo real
7. Lo normal y lo patológico
IV. LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA HUMANIDAD. CÍBORGS, VIRUS Y MUTANTES
1. La saga de los muertos vivientes
2. Una realidad vírica
3. Especulación y pensamiento
4. Los delirios del progreso
5. Tecnoética para principiantes
6. La realidad hecha añicos
7. Realidades tecnológicas
V. DÍAS EXTRAÑOS. MIEDOS, PANDEMIAS Y FORMAS DE VIDA
1. Formas del apocalipsis cotidiano
2. La China entre nosotros
3. El discreto encanto de las estadísticas
4. La vacunación como auto sacramental
5. Redes que la razón ignora
VI. LA MENTIRA-VERDAD. INFORMACIÓN, DESINFORMACIÓN Y PROPAGANDA
1. Publicidad y propaganda
2. El “terraplanismo” y la patafísica cotidiana
3. La ineludible sinceridad de Dios
4. La publicidad como forma simbólica
5. La doble contabilidad ontológica
6. No es lo que parece
VII. EL DELIRIO NECESARIO. PARANOIA, CONSPIRACIÓN Y PODER
1. La conspiración de las teorías
2. El saber conspirativo
3. Entre el pensamiento único y el único pensamiento
4. Los magos de Oz
5. El nuevo Frankenstein
6. El fármaco paranoico
7. Paisaje después de la batalla
8. La perversión comunicativa
A modo de conclusión provisional
Bibliografía
Redacción T21
Este canal ofrece comentarios de libros seleccionados, que nuestra Redacción considera de interés para la sociedad de nuestro tiempo. Los comentarios están abiertos a la participación de los lectores de nuestra revista.
Últimas reseñas
Secciones
Archivo
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850